Vol 4, nro. 1 enero - junio de 2020

Forma de citación
Gámez Quezada, Aldair José. “Inventario solemne de bienes para contraer segundas nupcias”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 4-7.
Muchas personas, luego de un divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio católico, buscan contraer segundas nupcias o inclusive una unión marital de hecho, sin embargo, la ley exige un procedimiento a realizar, que es el inventario solemne de bienes, requisito que muchos desconocen y que debe presentarse con el fin de proteger el patrimonio del menor que, a su vez, genera para el padre o madre omiso “la pérdida del usufructo legal de los bienes de los hijos” y una responsabilidad indemnizatoria por los perjuicios que se deriven de tal comportamiento. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 7300131100022008-00322-01).
Bajo este contexto se hace necesario aclarar qué es el inventario solemne de bienes y como se puede realizar, ya sea por vía judicial o por vía notarial.
¿Qué es el inventario solemne de bienes?
Es una figura creada por el legislador con el fin de garantizar el patrimonio de los hijos que están bajo la patria potestad de uno de sus padres, quien va a contraer las segundas nupcias o unión marital de hecho.1
La Corte Constitucional en Sentencia C-812 de 2001 nos dice que es una garantía de que exista certeza legal respecto a cuáles bienes son propiedad de la persona y cuáles pertenecen a sus hijos, los cuales no entrarán a formar parte de la sociedad patrimonial que se vaya a crear en virtud del matrimonio o la unión libre.
El artículo 169 del Código Civil2 obliga a las personas a hacer este inventario, el que solo se predica de aquellos que desean contraer matrimonio por segunda vez o formar una unión libre con el propósito de conformar una familia, es decir, que son los próximos cónyuges o compañeros permanentes que teniendo hijos bajo su patria potestad o curatela quienes deben hacer dicho inventario.
¿Cómo llevar el procedimiento por vía notarial?
El artículo 617 del Código General del Proceso permite llevar este asunto en conocimiento de los notarios y, a su vez, el Decreto 1664 de 2015 en su artículo 2.2.6.15.2.3.2.
Primero, el interesado presenta la solicitud ante el notario del circulo donde vaya a contraer matrimonio, formar la unión marital o sociedad patrimonial de hecho, debe contener los siguientes tópicos:
a. La designación del notario a quien se dirija
b. Nombres, apellidos, documento de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación y domicilio del interesado y nombre de los hijos menores y/o mayores incapaces;
c. Relación de los bienes del menor y/o mayor incapaz que estén siendo administrados, con indicación de los mismos y lo que se pretende, identificando el bien o los bienes, con precisión y claridad, y si se trata de bien o bienes inmuebles identificándolos por su ubicación, dirección, número de matrícula inmobiliaria y cédula catastral. Los demás bienes se determinarán por su cantidad, calidad, peso o medida, o serán identificados según fuere el caso.
d. Declaración expresa del valor catastral del bien o de los bienes inmuebles. Si versa sobre bienes muebles, el valor estimado de los bienes inventariados.
Así mismo debe anexarse:
1. Copia del registro civil de nacimiento del hijo menor y/o del mayor incapaz, válida para acreditar parentesco, con las respectivas notas marginales, según el caso.
2. Cuando fuere el caso, los documentos idóneos para acreditar el derecho de dominio de los bienes en cabeza de los menores de edad o mayores incapaces.
Una vez se presenta dicha solicitud el notario designa un curador especial de la lista de los auxiliares de la justicia y le señala sus honorarios. Una vez se establece el inventario de los bienes que pertenecen al menor, el inventario deberá presentarlo el curador, ante el Notario, de manera personal, por escrito y bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado por el hecho de la firma. En los casos de inexistencia de bienes, el curador deberá así manifestarlo mediante declaración extra-proceso que se protocolizará en la respectiva escritura pública de matrimonio civil ante notario, de declaratoria de existencia de unión marital de hecho o de constitución de sociedad patrimonial de hecho. Una vez cumplido esto se eleva a escritura pública (siendo esta la que le dé certeza jurídica al trámite inventarial), se entiende realizado el tramite ante notario y se puede proceder al matrimonio o unión libre. Pero es importante resaltar que, si el matrimonio no se lleva a cabo en los seis meses siguientes a la realización del inventario de dichos bienes, posteriormente debe presentarse nuevamente la solicitud3.
¿Cómo realizar el procedimiento ante los jueces?
Cabe aclarar que este proceso en este caso no es un proceso litigioso, es decir, que no hay demandante o demandado, se trata entonces, de un proceso de jurisdicción voluntaria y se hace ante los jueces de familia dicha solicitud.
En caso de acudir al juez se debe hacer por medio de abogado. El juez, así como ocurre en el caso notarial, va a designar un curador, que se encargará de verificar que bienes tiene el menor, el encargado de inventariar los bienes en cabeza del menor o de acreditar la inexistencia de estos bienes. Una vez hecho esto el juez aprueba el inventario y culmina el proceso.
El artículo 171 del Código Civil, modificado por el artículo 7º del Decreto 2820 de 1974, nos dice que el juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los menores.
¿Qué pasa si el menor no tiene bienes?
El artículo 170 del código civil4 impone la obligación de hacer este inventario, aunque los hijos no tengan bienes de ningún tipo, sin embargo, cuando así sea, el curador debe testificarlo.
De la lectura anterior se concluye que el inventario solemne de bienes siempre va a ser obligatorio cundo hay hijos menores que estén bajo la patria potestad y el padre o madre vaya a contraer segundas nupcias o nueva unión marital de hecho.
La Superintendencia de Notariado y Registro en la Consulta No. 2434 ante la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que: “La legislación civil ordena a la persona que, teniendo hijos sometidos a la patria potestad, o se encuentren bajo tutela o curatela, quisieren casarse, deben proceder a la confección de un inventario solemne de los bienes que, siendo propios de los hijos, estén administrados por el padre que va a pasar a otras nupcias. El nombramiento de curador especial es obligatorio, no importa que el hijo sea o no propietario de bienes. Cuando carece de bienes, la gestión del guardador se limita a verificar la falta de éstos. De las normas anteriores, se desprende que así no existan bienes, debe nombrarse un curador especial al menor, a fin de que testifique lo anterior.”5 (Inventario solemne de bienes, 2013)
Para culminar se aclara que este procedimiento no se hará necesario si se acredita que el contrayente no tiene hijos o que estos son capaces, ello es así porque el inciso final del artículo 171 del código civil da esa opción en esos eventos para no incurrir en gastos innecesarios y por otro lado, el parágrafo del artículo 2.2.6.15.2.3.1. de la ley 1664 de 2016 también da la opción de que si el menor de edad o mayor incapaz es hijo de la misma pareja que pretende casarse, declarar la unión marital de hecho o la sociedad patrimonial de hecho, no se requiere del inventario ni de la declaración de inexistencia de que trata el presente artículo.
Referencias
República de Colombia. Decreto 1664 de 2015 “Por el cual se adiciona y se derogan algunos artículos del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho y se reglamentan los artículos 487 parágrafo y 617 de la Ley 1564 de 2012”. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1664_2015.htm
República de Colombia. Decreto 2820 de 1974 “Por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones”. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2820_1974.htm
República de Colombia. Ley 1564 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
República de Colombia, Corte Suprema de Justicia, Sentencia Exp. 7300131100022008-00322-01 del 13 de agosto de 2012. Magistrado Ponente Fernando Giraldo Gutiérrez. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/csj_scc_s-_15-11-2012_[7300131100022008-00322-01]_2012.htm
República de Colombia. Decreto 2817 DE 2006 “por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 962 de 2005, y se señalan los derechos notariales correspondientes”. Versión digital disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1493330
Legal App. ¿Qué es un Inventario solemne sobre bienes y cómo se realiza?, Versión digital disponible en: https://www.legalapp.gov.co/temadejusticia/Inventario_solemne_de_bienes
* El ABCES que se presenta a continuación fue asesorado por la Doctora Viviana Vásquez Carvajal y hace parte de la práctica del consultorio jurídico.
1. El Decreto 1664 de 2015 en su artículo 2.2.6.15.2.3.1. nos dice que: “quien, teniendo hijos menores de edad bajo patria potestad o mayores incapaces, pretenda contraer matrimonio civil, declarar la existencia de su unión marital de hecho o de su sociedad patrimonial de hecho, con persona diferente al otro progenitor del menor o mayores incapaces, deberá presentar el inventario solemne de bienes cuando los esté administrando, o una declaración de inexistencia de los mismos.”
2. Modificado por el por artículo 5 del decreto 2820 de 1974. Así mismo, la corte en sentencia C-289 del año 2000 estableció: “ En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los arts. 13 y 42 de la Constitución el vocablo ‘casarse’ y la expresión ‘contraer nuevas nupcias’, contenidos en dichas normas, deben ser entendidos, bajo el supuesto de que la misma obligación que se establece para la persona que habiendo estado ligada por matrimonio anterior quisiere volver a casarse, se predica también respecto de quien resuelve conformar una unión libre de manera estable, con el propósito responsable de formar una familia, a efecto de asegurar la protección del patrimonio de los hijos habidos en ella”
3. El Artículo 2.2.6.15.2.3.7. del decreto 1664 de 2015 lo dispone de esa manera.
4. Artículo modificado por el artículo 6o. del Decreto 2820 de 1974
5. Inventario Solemne de Bienes; Matrimonios a Domicilio y Residencia de los Notarios; CN – 02, radicación ER 029068 de fecha 19 de junio de 2013. Versión digital disponible en: https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/normatividad2013/conceptos/consulta2434de2013.pdf
Forma de citación
Arango Echeverri, Ana María. “Trámite para la adjudicación de apoyos judiciales de manera transitoria en la ley 1996 de 2019”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 8-12.
Justificación
Desde el punto de vista del derecho, el tema de la discapacidad ha sido objeto de interés del Estado, por lo que desde el ámbito jurídico se ha buscado mecanismos de protección para personas con esta condición, es así como en concordancia con la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, en nuestro derecho interno dicho concepto ha evolucionado, para abrir espacios de inclusión y permitirles ser sujetos de derechos, con el propósito de generarles condiciones de vida digna y el reconocimiento pleno de sus derechos y garantías individuales y sociales.
Acatando las recomendaciones de las Naciones Unidas y en la búsqueda de mecanismos que protejan jurídicamente a las personas mayores de edad con discapacidad y que faciliten su inclusión social, el Congreso de Colombia, expidió la Ley 1996 de 2019, por medio de la cual “se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad“, consagrando en ella disposiciones que tanto en el orden sustancial como en el procesal, tienden a reforzar las medidas de protección, a la vez que procuran un campo de acción jurídico de mayor amplitud, y no limitan su protección a la designación de un curador (figura que con esta legislación ha entrado en desuso); de ahí que a la luz de esta nueva normatividad, se haga necesario cuestionarnos a cerca de ¿cuál es el proceso que consagra esta nueva ley y la extensión de su aplicación en materia de protección legal para este grupo de la población?.
Para el desarrollo de este ABCES se ha establecido un orden estructurado a través de la dinámica de preguntas y respuestas que permitan dar a conocer de manera general los aspectos más relevantes que sobre el mencionado tema regula la Ley 1996 de 2019, y de manera concreta, los relacionados con el proceso de adjudicación de apoyos transitorio, para lo cual nos formulamos los siguientes interrogantes:
¿Quién es una persona con discapacidad?
Atendiendo a lo expresado por el Programa de Sistemas de Apoyo para Personas en Condición de Discapacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, una persona con discapacidad es aquel individuo de la especie humana que presenta deficiencias que no le permiten desenvolverse eficazmente con su entorno. Advierte dicho organismo que la discapacidad, “no es determinada de esta manera por una condición biológica, sino el resultado de una relación limitante entre la persona y el entorno; por lo cual es un concepto que evoluciona de acuerdo con la interacción de las personas.” (Ministerio de Justicia y Derecho, programa de sistemas de apoyo para personas en condición de Discapacidad)
La discapacidad, puede manifestarse bajo alguna de las siguientes modalidades:
- Discapacidad sensorial: es una existencia de una limitación en la percepción del medio externo o inclusive interno.
- Discapacidad intelectual: es toda limitación que dificulta la participación de la persona con su entorno atendiendo a su proceso cognitivo.
- Discapacidad psíquica: es la existencia de una alteración del comportamiento por la presencia de una enfermedad psiquiátrica.
- Discapacidad múltiple: es una limitación derivada de la combinación de 2 o más discapacidades (Psicología y Mente, tipos de discapacidad y sus características)
¿Cuál ha sido el tratamiento legal de la discapacidad en Colombia?
En nuestro país, la discapacidad de las personas mayores había sido regulada fundamentalmente desde la Ley 1306 de 2009 y la recientemente expedida Ley 1996 de 2019. Con la primera, se pretendió adoptar medidas de protección de sus derechos e inclusión social, pero los mismos, en la práctica se concretaban en la inhabilidad para el ejercicio de sus derechos, los cuales quedaban supeditados al ejercicio o arbitrio de las guardas otorgadas en favor de aquellas, esto a través de la figura de la interdicción.
Posteriormente, se expide la Ley 1996 de 2019, la cual deroga la anterior, al tiempo que introduce una nueva concepción que parte del reconocimiento de la condición de su sujeto de derechos y obligaciones de las personas mayores de edad en situación de discapacidad, ampliando la esfera de protección, tanto en el ámbito de los derechos reconocidos, como en el ejercicio de estos.
¿Por qué la ley 1996 de 2019 rompe el paradigma de la ley 1306 de 2009?
La Ley 1306 de 2009, consagró como su figura principal en materia de protección de las personas mayores de edad en condición de discapacidad, el proceso de interdicción, mediante el cual los derechos de estas personas y su ejercicio, era delegado a un tercero llamado Curador, quien se encargaba de su representación, con lo que en la práctica operaba una supresión de la capacidad jurídica de dichas personas.
Con la Ley 1996 de 2019, se elimina el proceso de interdicción ya que se parte de la premisa de que las personas en situación de discapacidad son consideradas sujetos de derechos que tienen capacidad para tomar decisiones, exigir derechos y adquirir obligaciones, apoyándose para ello en diversos medios que pueden adjudicarse por el juez en cada caso, según las necesidades específicas, con lo que efectivamente, se advierte un rompimiento al paradigma o eje central de la norma anterior.
¿Cuáles son los mecanismos para la protección de las personas con discapacidad?
La Ley 1996 de 2019 crea unos mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de la capacidad jurídica evitando abusos y siempre garantizando la primacía de la voluntad de la persona objeto de esta ley; siendo estos mecanismos las directivas anticipadas y la adjudicación de apoyos.
¿En qué consiste la adjudicación de apoyos para la toma de decisiones?
La adjudicación de apoyos es un proceso judicial o un acuerdo de voluntades, por medio del cual se le permite a la persona en situación de discapacidad ejercer los derechos que tiene, definiendo unos apoyos formales para garantizar el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos.
¿Cuál es la intervención del operador judicial en la fijación del procedimiento que debe seguirse en el proceso judicial de adjudicación de apoyos transitorios?
En la Ley 1996 de 2019, se precisan las reglas generales que han de regir el proceso judicial a través del cual se adjudique un apoyo transitorio; no obstante, de dichas disposiciones se advierte la ausencia de normas referidas a algunas situaciones procesales (trámites o actuaciones), que siendo necesarias, no fueron reguladas de manera inicial, por lo que bien podría considerarse que corresponde al operador judicial determinar la manera de adelantar la actuación correspondiente, en tanto a él se le confía la garantía de tutela judicial efectiva.
Si bien, la situación no deja de ser compleja y poco se ha dicho sobre este tema; ilustra este análisis, el instructivo o recomendación que presenta el Juez Quince de Familia del Circuito de Medellín, como un instrumento de para la praxis judicial.
¿Quiénes serán las partes en el proceso de adjudicación de apoyos transitorios?
Como demandante podrá iniciar el proceso, quien tenga un interés legítimo (cónyuge, padres, hermanos, primos y amigos) y pueda acreditar una relación de confianza con la persona objeto del proceso, es decir, la persona con discapacidad; como demandado, será la persona con discapacidad representada por un curador ad litem, nombrado por el despacho que conozca de la demanda para garantizar su derecho de defensa, partiendo de que la persona con discapacidad está en el proceso para poder manifestar su voluntad (Instructivo para demanda de adjudicación de apoyos de manera transitorio)
¿Cómo se formularía la demanda?
Una vez definidas las partes debe enunciársele al juez cuáles son las circunstancias fácticas, así como la descripción de la persona con discapacidad, y el nexo causal con su imposibilidad de ejercer su capacidad legal. Esto para que en la parte petitoria se le solicite la declaración de unos apoyos judiciales según la necesidad de cada caso, identificando quienes considera la parte demandante pueden ser apoyo para los actos jurídicos que pretende realizar la persona con discapacidad.
¿Cuáles son los aspectos en los que se necesita apoyo y quienes pueden ser personas de apoyo?
Los apoyos son asignados principalmente para la toma de decisiones, por lo cual se entiende como una toma de decisiones de manera asistida.
Según Ministerio de Justicia y Derecho, estos apoyos pueden ser personas con un círculo de afinidad y confianza de las personas con discapacidad, siempre teniéndose encuentra la persona con discapacidad, el contexto social y familiar y el objetivo de la decisión (Ministerio de Justicia y Derecho, programa de sistemas de apoyo para personas en condición de Discapacidad)
Se le brinda este apoyo para:
- Administración del patrimonio
- Vida independiente/en pareja
- Educación
- Trabajo
- Participación ciudadana
- Orientación sexual
¿Qué documentos se necesitan para solicitar la adjudicación de apoyos transitorios?
Se necesita para sustentar la demanda unos documentos que lleven convencimiento al juez de la situación tales como:
- Prueba idónea de la imposibilidad de la persona con discapacidad de expresar su voluntad
- Testimonio de las personas llamadas a ser apoyo en el proceso
- Registro civil de la persona con discapacidad
- Prueba que acredite que la parte demandante está legitimada para iniciar el proceso.
En el proceso de adjudicación de apoyos, se debe tener a las personas con discapacidad como eje central, permitiéndole la participación directa y en todos los casos, procurando realizar los ajustes razonables de manera que su voluntad pueda ser expresada y concretada en la sentencia de adjudicación de apoyos.
Referencias
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1996 de 2019. “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html. (abril de 2020)
Castillero Mimenza, Oscar. Psicología y Mente. Los 6 tipos de discapacidad y sus características. Versión digital disponible en: https://psicologiaymente.com/salud/tipos-de-discapacidad (marzo de 2020)
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1306 de 2009. “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados” Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1306_2009.htm (marzo de 2020)
República de Colombia. Ministerio de Justicia y Derecho. ABCÉ de la ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” Versión digital disponible en: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Tejiendo_Justicia/Publicaciones/ABECE%C2%B4%20Ley%201996%20de%202019%20(1).pdf (marzo de 2020)
Juzgado Quince de Familia de Medellín. Instructivo para admitir demanda de adjudicación de apoyos transitorios (marzo de 2020)
República de Colombia. Ministerio de Justicia y Derecho. Programa de Discapacidad Sobre Sistemas de Apoyos para la toma de decisiones de personas con discapacidad (noviembre de 2019)
* El ABCES que se presenta a continuación fue desarrollado bajo la asesoría de: Sandra Janeth Tamayo Múnera
** Estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: anaarango2112@hotmail.com.
Forma de citación
Arias Jiménez, Ana María. “Derogatoria orgánica del incremento pensional por cónyuge a cargo conforme a la Sentencia SU 140-2019”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 13-16.
El incremento pensional por cónyuge a cargo ha sido un tema controversial a través del tiempo. Desde que fue brindado como una opción para el pensionado por el artículo 21 del Decreto 758/90 donde se le daba la posibilidad de solicitar el aumento del 14% de la mesada por tener cónyuge a cargo y del 7% por cada hijo menor de edad si son estudiantes, o por cada uno de los hijos inválidos de cualquier edad que no estuvieran pensionados, siempre que existiera una dependencia económica del beneficiario. Dicho derecho, que concede la norma, se configura a través de una serie de requisitos que se deben cumplir; pero, desde que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 este beneficio empezó a dejar de surtir efectos jurídicos, siendo así un tema que paso a ser conocimiento de la jurisdicción laboral, ya que por vía administrativa COLPENSIONES dejó de reconocerlo argumentando que dicha norma había sido derogada por la Ley 100/93.
Ante las constantes dudas en la jurisdicción laboral sobre la vigencia o no del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia SU 140 de 2019 sobre el tema concreto, y con base en esta sentencia, se pretende analizar la vigencia de la norma que concede el incremento de la mesada pensional por cónyuge a cargo, además de determinar cuál fue el argumento del Tribunal Constitucional respecto a los derechos adquiridos que se debían tener al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 para causar este derecho; y finalmente, identificar cual fue la postura respecto a la prescripción del mismo.
¿En qué consiste el incremento pensional por cónyuge a cargo?
El incremento pensional por cónyuge a cargo fue otorgado por el artículo 21 del decreto 758 de 1990 donde se establece que:
Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y, b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.
Por lo tanto, se interpreta con dicha norma que todo pensionado por invalidez o vejez se le podía incrementar su mesada mensualmente en un 14% si tenía un cónyuge o compañero(a) permanente a cargo que dependiera económicamente de este y no disfrutara de una pensión.
Este incremento debía ser solicitado ante la Administradora de Fondos de Pensiones – AFP- (por vía administrativa) para que fuera reconocido, y en su defecto si era denegado era posible tramitarlo ante la jurisdicción laboral.
¿Cuál fue el pronunciamiento de la corte respecto a la vigencia del artículo 21 del Decreto 758 de 1990?
Al momento de proferirse la Ley 100 de 1993 el Legislador dispuso, en su artículo 289, que:
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 2º de la Ley 4ª de 1966, el artículo 5º de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del artículo 7º de la Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272 del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o adicionen.
Por lo tanto, además de fijar la fecha para su vigencia, con el artículo 289 de la Ley 100 el Legislador previó: el respeto de los derechos adquiridos bajo el régimen anterior a ella; la derogatoria expresa de varias normas; y la derogatoria tácita de todas las normas que le fueran contrarias.
Al no encontrarse el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 dentro de las normas expresamente derogadas por el artículo 289 de la Ley 100, la Corte se encargó de verificar si dicha norma pertenece o no a las que fueron tácitamente derogadas por la ley o por otras normas que hayan modificado ésta última con posterioridad.
De esta manera, la Corte concluyo teniendo en cuenta una extensa línea jurisprudencial que los incrementos previstos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 fueron DEROGADOS ORGÁNICAMENTE a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993; ya que es innegable que el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a pensión con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; todo ello sin perjuicio de que, con arreglo al respeto que la Carta Política exige para los derechos adquiridos, quienes se hayan pensionado con anterioridad a la expedición de la Ley 100 y hayan en ese momento cumplido con los presupuestos de la norma, conserven el derecho de incremento pensional que se les llegó a reconocer y de que ya venían disfrutando, siempre y cuando mantengan las condiciones requeridas por el referido artículo 21. (Corte Constitucional, sentencias C-258 de 2013, C-415 de 2014, T-884 de 2014, T-466 de 2015, T-657 de 2016, T-233 de 2017).
¿En qué consiste la derogatoria orgánica de una norma?
Es conocida como la derogatoria tácita (orgánica), y en ella se señala que:
cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”, esta se presenta en dos hipótesis que, como explicó la Corte Constitucional, se configuran por incompatibilidad con el contenido de una nueva norma (lex posteriori derogat priori) o ante la existencia de una regulación integral que la subsume. (Corte Constitucional, Sentencias C-258 de 2013, C-415 de 2014, T-884 de 2014, T-466 de 2015, T-657 de 2016, T-233 de 2017).
Cuando la derogatoria tácita se configura con ocasión de la referida situación de regulación integral, la jurisprudencia ha convenido en denominarla como ‘derogatoria orgánica’.
¿Cuál fue el argumento de la corte respecto a los derechos adquiridos que se debían tener al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 para causar el derecho y tener el beneficio del incremento pensional?
La Corte Constitucional argumentó que cuando se trate de derechos adquiridos el accionante tiene derecho del incremento pensional del 14% de que trata el artículo 21 del Decreto 758 por haber adquirido su derecho de pensión antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. Por esta razón, puede obtener dicho beneficio conforme a la normatividad que lo cobija y respetando dichos derechos causados.
Es importante tener en cuenta que si no se había adquirido el derecho de pensión antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 el derecho a los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 “desapareció del ordenamiento jurídico por virtud de su derogatoria orgánica”; de igual manera, tales incrementos resultan incompatibles con el artículo 48 de la Carta Política luego de que éste fuera reformado por el Acto Legislativo 01 de 2015.
¿Qué postura tuvo la Corte Constitucional respecto a la prescripción del derecho tendiente a obtener el incremento pensional?
Respecto a la prescripción del derecho tendiente a obtener el incremento pensional la Corte determinó que la discusión relativa a dicho tema resulta inane (inútil), pues “la prescripción extintiva sólo puede operar cuando existe un derecho susceptible de prescribir” (Corte Constitucional, Sentencia SU 140 de 2019); y en el caso concreto, como se especificó por la misma, dicho derecho ya no existe en la vida jurídica en virtud de la derogatoria orgánica de la norma que lo contempla.
¿Cómo se puede concluir el tema del incremento pensional por cónyuge a cargo teniendo en cuenta las directrices dadas por la Corte en la Sentencia de Unificación 140 de 2019?
En conclusión, la Corte determinó que salvo se trate de derechos adquiridos, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 el derecho al incremento pensional desapareció del ordenamiento jurídico por derogatoria orgánica; además, es incompatible con el artículo 48 de la constitución política, luego de que fuera reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que la discusión sobre la prescriptibilidad del derecho resulta inane; y además, no puede entenderse tal beneficio como parte integrante del derecho a la seguridad social, al no corresponder al núcleo esencial, principalmente por no estar relacionado con la dignidad, por lo que debe ceder ante la sostenibilidad financiera del sistema.
Referencias
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia SU-140 de 2019. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. Versión digital disponible: https://www.corteconstitucional.gov.co/. (marzo de 2020)
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 100 de 1993. “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/. (marzo de 2020)
República de Colombia. Ministerio de trabajo y la seguridad social, Decreto 758 de 1990 – articulo 21. “Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.”. Versión digital disponible en: https://normativa.colpensiones.gov.co/. (marzo de 2020).
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-258-13.htm
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-415 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-415-14.htm
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-884 de 2014. Magistrado Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-884-14.htm#:~:text=Sentencia%20T%2D884%2F14&-text=La%20jurisprudencia%20ha%20se%C3%B1alado%20que,medidas%20impostergables%20que%20lo%20neutralicen.
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-466 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional. gov.co/relatoria/2015/t-466-15.htm
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-657 de 2016. Magistrado Ponente: Aquiles Arrieta Gómez. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-657-16.htm.
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2017. Magistrado Ponente. María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-233-17.htm
* El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por el docente: Ana Lucia Castro.
** Estudiante de Octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: ariasj.ana@uces.edu.co
Forma de citación
Castro Echavarría, Carolina. “¿Cómo opera la figura de la sanción moratoria?” En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 17-19.
Para efectos de este boletín ABCES, se realizará un esquema general de lo que se entiende por la figura de la sanción moratoria y en que ocasiones se puede solicitar esta, con el objetivo de que los usuarios, conozcan de la sanción a la que tienen derecho, en aquellas circunstancias donde hay una omisión de reconocimiento de los derechos laborales básicos y en el que resulta pertinente ampararse en la figura de la sanción moratoria.
Se debe tener claridad de que algunos de los derechos básicos laborales son, entre otros: la afiliación y pago a la seguridad social, pagos salariales, prestaciones sociales y las vacaciones.
Para el desarrollo de este ABCES, se han establecido algunas preguntas simples que permitan dar a conocer de manera general, que es, cómo opera y cuando se solicita la figura de la sanción moratoria:
¿Qué es la figura de la sanción moratoria?
Se debe tener claridad acerca de que los derechos básicos laborales son, entre otros: pagos salariales, prestaciones sociales y vacaciones.
La figura de la sanción moratoria se estipula en el C.S.T. en su artículo 65 y opera cuando hay una falta de reconocimiento de estos pagos. En esas circunstancias se le impone una sanción moratoria al empleador que no paga salarios o prestaciones sociales al trabajador durante o a la terminación del contrato de trabajo.
El salario base para liquidar la sanción moratoria es el salario que el trabajador devengaba al momento de la terminación del contrato de trabajo.
¿Quiénes pueden solicitar de la sanción moratoria?
Podrán pedir la sanción moratoria, contenida en el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 65, quienes, a la fecha de la terminación del contrato, no les hayan pagado oportunamente salarios y prestaciones sociales.
¿Ante quién se debe reclamar la sanción moratoria?
Debido a que esta figura no opera de manera automática, en aquellos casos donde haya un incumplimiento o pago deficitario de las prestaciones sociales o del salario, se deberá presentar una demanda ante un juez laboral sea de pequeñas causas o del circuito, dependiendo de la cuantía de la reclamación.
Es decir que, si no supera los 20 SMLV, será un proceso de única instancia ante el juez de pequeñas causas y superando este monto, se presentará ante el juez laboral del circuito, en el domicilio donde el trabajador presto su servicio o donde el empleador tiene registrado su domicilio, a escogencia del trabajador.
¿Qué implicaciones probatorias tiene solicitar la sanción moratoria?
Solicitar la figura de la sanción moratoria, implica la carga de demostrar que efectivamente hubo mala fe por parte del empleador en el no pago de los salarios y/o prestaciones sociales.
Para efectos de demostrar la mala fe del empleador, los demandantes tendrán libertad de medios probatorios.
Se evidenciará la mala fe con todos aquellos comportamientos indebidos con actuaciones como las siguientes, entre otras: malos ambientes en el lugar de trabajo, retenciones ilegales que te hayan hecho o una liquidación indebida de las primas o las cesantías adeudadas.
¿A cuánto dinero tiene derecho el trabajador si solicita la figura de la sanción moratoria?
Según el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, la sanción moratoria consiste en condenar al empleador al pago de un día de salario por cada día de mora en el pago de los conceptos salariales o prestacionales adeudados al trabajador.
- Si el salario es igual o menor al mínimo, la sanción será de un día de salario por cada día de mora, sin límite de tiempo, esto es, desde la fecha de la liquidación de la o terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que el empleador pague la sanción.
- Si el salario es superior a un mínimo, la sanción se concederá por máximo 24 meses contados desde la terminación del contrato de trabajo.
Después del mes 25, ya no se pagará un día de salario por cada día de mora, sino que el empleador deberá pagar intereses moratorios a la máxima tasa certificada por la superintendencia financiera hasta cuando el pago se verifique.
¿Cuánto tiempo tiene el trabajador para solicitar la sanción moratoria?
En el derecho existe el fenómeno de la prescripción, esto es que por el paso del tiempo en el que no ejerció su derecho a reclamar, se perderá la posibilidad de hacerlo.
Para lo que concierne esta figura, la prescripción es de tres (3) años contados a partir del despido del trabajador. Lo anterior debido a que los derechos laborales prescriben a los 3 años.
Referencias
Cartilla de derecho Laboral individual. “Principios laborales”. (2010). Encontrado en: https://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/cartillas/Cartilla_Derecho_laboral_individual_RG_ene_11_-46p.pdf.
Código Sustantivo del trabajo. “Articulo 65. Indemnización por falta de pago.” Encontrado en: https://leyes.co/codigo_sustantivo_del_trabajo/65.htm.
JurisNexia. “Que son los salarios caídos y como reclamarlos?”. Encontrado en: http://nexiamya.com.co/sitio/noticias/los-salarios-caidos-reclamarlos/
Méndez, C. “Brazos caídos y el mal retiro” Encontrado en: http://horadederecho.blogspot.com/2019/02/brazos-caidos-y-el-mal-retiro.html
* El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por la docente: Ana Lucía Castro Areiza.
** Estudiante de 10mo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: ccastro@uces.edu.co
Forma de citación
Umbacía García, Carolina. “El proceso monitorio vs el proceso declarativo ordinario”. En: ABCES
Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 20-23.
Introducción
El proceso monitorio es un proceso que en principio no ha sido adelantado en el consultorio jurídico, su desarrollo puede ser de utilidad y de interés para todos, esto teniendo en cuenta que se trata de un proceso que se adelanta para el cobro el deudas de mínima cuantía y sobre todo que no requiere abogado, es decir, en caso de que el consultorio jurídico no pueda adelantar dicho proceso a un usuario, este puede adelantarlo sin necesidad de un abogado que lo represente, pero para ello debe tener conocimiento y claridad de dicho proceso y sobre todo de su trámite, la ley colombiana ha desarrollado diferentes normas que garantizan el acceso a la justicia de manera fácil y rápida, en las cuales no se tiene que cubrir con honorario de abogado ya que puede ser presentados de manera directa y no exigen derecho de postulación, el inconveniente es la falta de información y que las personas no tiene conocimiento de la existencia de estos procesos y de los cuales pueden hacer uso para la reclamación de un derecho o de una obligación, entre estos nos encontramos con el proceso verbal sumario en algunos casos y con el proceso declarativo especial monitorio, en el cual se centra el presente ABCES.
¿Qué es el proceso monitorio?
El proceso monitorio es un proceso que busca declarar judicialmente la existencia de una obligación que no está respaldada en un título valor, para luego del mismo tramite proceder a su ejecución. En ese sentido, una vez admitida la demanda el juez ordenara requerir
al deudor por el termino de 10 días, a fin de que pague o exponga las razones concretas para negar total o parcialmente la obligación dineraria reclamada. (Corte Constitucional, Sentencia C-031-19).
El proceso monitorio es un proceso de única instancia que pretende cobrar una obligación que es clara con relación a la suma de dinero que se debe y que, a su vez se da a través de un contrato verbal, por lo tanto, dicha obligación no se encuentra respaldada en ningún documento.
¿Qué tipo de proceso es el proceso monitorio?
La Corte Constitucional en sentencia 031 de 2019, define el proceso monitorio de la siguiente manera:
es un trámite declarativo especial, cuya finalidad es permitir la exigibilidad judicial de obligaciones dinerarias de mínima cuantía que no están expresadas en un título ejecutivo. Por ende, dicho proceso busca resolver la problemática social propia de aquellos acreedores de transacciones informales, las cuales no han sido documentadas para su cobro posterior.” (Corte Constitucional, Sentencia C-031-19).
Es un trámite judicial por medio del cual no se necesita un título ejecutivo para llegar a agotar un proceso declarativo, pero en este caso del proceso monitorio puede haber oposición por parte del deudor acerca de la obligación pactada por medio de un contrato y como resultado de esto, tener que agotar otro proceso como lo es el proceso declarativo.
¿Dónde encontramos regulado el proceso monitorio?
Las normas que desarrollan el proceso monitorio se encuentran consagradas en el Código General del proceso, a partir del artículo 419 y Ss, que indican quien puede promover el proceso; el artículo 420 CGP contiene los requisitos de la demanda de un proceso monitorio y el articulo 421 CGP señala cual debe ser el trámite después de haber cumplido con los requisitos de la demanda.
¿Qué puedo reclamar mediante el proceso monitorio?
La Ley 1564 del 2002 señala en el artículo 419 la procedencia del proceso monitorio, así:
Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podría promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este capítulo.”
El proceso monitorio es un trámite sencillo que busca principalmente el cumplimiento de una obligación pactada verbalmente, estimada en dinero, que no supera los 40smlmv, que es lo que se determina como cuantía mínima.
¿Se requiere de abogado para iniciar un proceso monitorio?
No, como es un proceso de mínima cuantía, pueden actuar las personas en causa propia, por esta razón, el Consejo Superior de la Judicatura debe tener formatos de demanda y de contestación de la demanda para permitirle a las personas ejercer esta acción sin abogado.
¿Cómo se tramita el proceso monitorio?
El proceso monitorio se debe iniciar por medio de una demanda, que debe tener los requisitos generales que se encuentran en el proceso monitorio, este trámite procede cuando se pretenda el pago de una obligación en dinero, determinada, exigible y que sea de mínima cuantía. El proceso monitorio se promoverá por medio de demanda que contendrá:
1. La designación del juez a quien se dirige
2. El nombre y domicilio del demandante y del demando y, en su caso, de sus representantes y apoderados.
3. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad.
4. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.
5. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.
6. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.
7. El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar donde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.
8. El lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones.
9. Los anexos pertinentes previstos en la parte general de este código.
¿Ante quien se inicia el proceso monitorio?
Dado que es un proceso de mínima cuantía corresponde a los jueces civiles municipales y promiscuos municipales y por el factor territorial, es competente el juez del domicilio del demandado.
¿Qué conclusiones podemos extraer del proceso monitorio?
Es importante señalar que, aunque el trámite del proceso monitorio puede llegar a resultar un tanto sencillo, su declaratoria a favor del demandante puede resultar un tanto más compleja, esto, debido a que el acreedor no cuenta con un documento que respalde esta obligación, por lo tanto, no es clara, expresa y exigible. Situación que torna imposible para el juez librar mandamiento de pago de manera eficaz y ágil como ocurre en un proceso declarativo, pues en el proceso monitorio, el juez deberá librar mandamiento de pago con fundamento en la sola afirmación unilateral y no probada del acreedor, situación que conlleva a que este requerimiento de pago pierda fuerza ante la oposición del deudor, por lo cual es fundamental que el acreedor formule por sí mismo o por intermedio de un abogado un buen escrito de demanda que fundamente su petición para que sea posible continuar con el proceso, para ello, deberá señalar en donde se encuentra el documento que respalda la obligación y manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda y que no existen soportes documentales; adicionalmente, para acudir a este tipo de proceso es necesario que el acreedor de manera verbal declare sobre la existencia de obligación insatisfecha, para que el juez inicie con el trámite a seguir, sin embargo, si el deudor manifiesta que no conoce la deuda de esta obligación, el demandante tendría que acudir nuevamente a la jurisdicción, ya no mediante un proceso monitorio, si no, mediante un proceso declarativo.
Referencias
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1564 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html. (abril de 2020)
República de Colombia. Corte Suprema de Justicia sentencia de 11 de noviembre de 2016 AC7727-2016, Radicación n° 11001-02-03-000-2016-02632-00. Versión digital disponible en: https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/692018749. (abril de 2020).
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-726 de 2014. Magistrada Ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-726-14.htm. (abril de 2020).
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-159 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/c-159-16.htm. (abril de 2020)
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-095-17.htm. (abril de 2020)
República de Colombia. Corte Constitucional Sentencia C-031 de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortíz Delgado. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-031-19.htm. (abril de 2020)
Forma de citación
Giatsidakis Haddad, Juan Sebastián. “El principio de oportunidad en el delito de violencia intrafamiliar, una alternativa en el ordenamiento jurídico colombiano”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 24-27.
El código del procedimiento penal (Ley 906 de 2004), define la forma y las etapas por las cuales se debe regir el nuevo sistema penal acusatorio. El objetivo de este es el de investigar, juzgar y eventualmente sancionar a las personas que cometan las conductas descritas en el código penal (tipos penales). En ese orden de ideas si un procedimiento penal se lleva a cabalidad, al culminar este se debería llegar a una sentencia de tipo condenatorio, si la fiscalía logro desvirtuar la presunción de inocencia y cumplió con todas las cargas jurídicas y probatorias, o de tipo absolutorio si no. No obstante, la ley contempla unos mecanismos alternativos que permiten dar una terminación anormal al proceso, como lo son los preacuerdos, la preclusión y el principio de oportunidad. Este último es un mecanismo con fundamento constitucional que, si bien es poco conocido en el común de la gente, se encuentra ampliamente regulado y es comúnmente utilizado por la Fiscalía General de la Nación para darle terminación al proceso, toda vez que también cumple con los fines esenciales de la pena: verdad, justicia, reparación integral y no repetición.
En esta ocasión nos enfocaremos en la aplicación del principio al delito de violencia intrafamiliar, un delito que no es querellable, lo cual más adelante explicaremos, y que, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2015 se registraron 26.985 casos en Colombia, lo cual sin duda alguna no solo es alarmante, sino que representa una gran carga para la administración de justicia (trabajo para los jueces). Por lo tanto, para una comprensión optima abordaremos primero que es la violencia intrafamiliar, que significa que no sea querellable, cuales son las formas de terminación anormal del proceso, por ultimo los requisitos para llevar acabo un principio de oportunidad exitoso.
¿Qué es la violencia intrafamiliar?
La violencia intrafamiliar es un delito contenido en el artículo 229 del Código Penal, el cual en simples palabras se presenta cuando un miembro de la familia agrede a otro de forma física (golpeándolo, maltándolo), o verbal y psicológica (insultándolo, diciéndole groserías, ect). Si le suceden estos hechos a usted o si los presenció, puede acudir a la fiscalía a denunciar al agresor, inmediatamente la fiscalía iniciará la investigación y si encuentra las pruebas necesarias procederá a acusarlo ante un juez. No obstante, desde el momento en que usted le narra los hechos al fiscal, este tiene el deber de continuar con el proceso, así usted cambie de opinión, por lo tanto, dicha situación deberá ser tenida en cuenta por el denunciante al momento de activar la acción penal.
¿Por qué debe la fiscalía continuar con el proceso?
En Colombia existen dos tipos de delitos, los querellables y los no querellables también llamados oficiosos o autónomos. La principal diferencia es que en los querellables la víctima (quien sufrió la agresión) es quien debe denunciar y puede desistir del proceso, en simples palabras si cambia de opinión, puede ir a donde el fiscal para pedirle que no continúe con la investigación, retirando o desistiendo de la denuncia. Pero este no es el caso de la violencia intrafamiliar, por el contrario, los oficiosos a partir de la denuncia, el fiscal tiene el deber legal de continuar con la investigación de forma oficiosa y eventualmente podrá terminar el proceso en una condena con cárcel para el agresor.
¿Qué opciones tengo si cambio de opinión?
Si ya se realizó la denuncia ante fiscal y está en curso el proceso, el legislador ha establecido una serie de formas de terminación anormal del proceso, que permiten extinguir la acción penal y por lo tanto acabar la investigación de los hechos, estas son: los preacuerdos, la preclusión y el principio de oportunidad. Cada una tiene sus requisitos, sus causales y cumple con unas finalidades distintas, por ejemplo, la preclusión se presenta cuando no existe material probatorio suficiente para continuar con la persecución penal y por lo tanto el fiscal procede a precluir (cerrar el caso y archivar el expediente).
El objetivo de este escrito es abordar el principio de oportunidad puntualmente por lo cual presentaremos de forma simple y concreta que es, que requisitos se deben cumplir y como se materializa en la vida real.
¿Qué es el principio de oportunidad?
El principio de oportunidad es una forma de terminación anormal del proceso penal, es una alternativa que tiene la fiscalía cuando a pesar de contar con los elementos probatorios para continuar con el proceso, por facultad y voluntad propia decide renunciar a él, esto lo puede hacer en virtud del articulo 328 de la constitución, no obstante debe cumplir con unos requisitos y unas finalidades exigidas por ley, es decir no en todos los delitos ni en todos los casos podrá aplicarse el principio de oportunidad, esta regulación se encuentra a partir del artículo 321 y siguientes del código de procedimiento penal, los cuales se pueden resumir de forma clara y sencilla en los siguientes postulados:
- Taxatividad de las causales: la fiscalía si y solo si podrá dar aplicación al principio de oportunidad con argumento en las causales de la ley contenidas en el articulo324, y esta aplicación será revisada por el juez para su verificación.
- Finalidades: Para el caso de la violencia intrafamiliar la causal que normalmente usa la fiscalía es la del numeral 13, la cual busca garantizar una reparación integral a la víctima y que los hechos no se vuelvan a presentar. Por eso en la practica el fiscal le impondrá una reparación económica, pero también distintas acciones como acudir al psicólogo, repartir carteles de no violencia a la comunidad, y todo lo que el considere pertinente para cumplir con esos dos fines.
- El papel de la víctima: el art 328, nos trae un punto muy importante que es el papel de la víctima (la persona agredida) en el principio de oportunidad. Esta norma le exige al fiscal escuchar a la víctima su postura, sus pensamientos y sus recomendaciones al momento de planear y llevar acabo el principio. Sentencias de la corte han reforzado este postulado, manifestando incluso que si la victima no está de acuerdo y no es escuchada, podrá hacérselo saber al juez en la audiencia de verificación de principio de oportunidad y esto podrá afectar su validez.
¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al principio de oportunidad?
El fundamento normativo para la realización del principio de oportunidad, además de los requisitos de ley, ya mencionados a lo largo del texto es la resolución 4155 de 2016 de la Fiscalía General de la Nación.
Esta resolución es fundamental para tener el visto bueno de la fiscalía general de la nación, como del juez al momento de verificar. A continuación, se resumen los elementos más importantes:
- Se ratifica la mera potestad (el libremente decide) del fiscal para dar aplicación o no al principio de oportunidad, no obstante, abre la posibilidad de que el acusado y la victima puedan solicitar el estudio de viabilidad del caso.
- Se estipula que, para la realización del principio de oportunidad en los delitos con pena mayor a 6 años, como es el caso de la violencia intrafamiliar, serán competencia exclusiva del fiscal general de la nación. No obstante, regula el fenómeno de delegación especial que en palabras simples permite al fiscal general entregue esa responsabilidad a los otros fiscales.
¿Como se da en la practica la planeación y realización del principio de oportunidad?
- El fiscal elabora el plan de reparación: el fiscal, cita a la víctima y al victimario para elaborar un plan de reparación integral, se hace una especie de contrato donde se ponen las condiciones y comportamientos que se le van a exigir al victimario para poder cumplir con los fines esenciales de la pena, justicia, reparación, verdad y no repetición. Estos pueden ser: acudir al psicólogo, repartir afiches a la comunidad, una reparación económica, un ejercicio simbólico de perdón, en fin todo lo que le fiscal y la victima consideren necesario para lograr una reparación integral.
- El fiscal del caso remitirá al grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa el formato de aplicación debidamente diligenciado. El fiscal llena un formato con los acuerdos llegados de forma electrónica para ser autorizado a la realización del principio de oportunidad.
- El grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa, lo puede autorizar si cumple con los fines o solicitar información adicional, en caso de ser necesario.
- El fiscal solicita audiencia de control de legalidad ante un juez.
- El juez en la audiencia revisa la evidencia del principio, las partes se pronuncian si están a favor o en contra de este, y si no encuentra impedimentos, da el visto bueno y procede a dar la orden de archivar el caso.
Referencias
Congreso de la República de Colombia. Acto Legislativo 2 de 2003. Diario Oficial No. 45.406, de 19 de diciembre de 2003, Por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo. Versión digital disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2003.html (mayo, 2020)
Congreso de la República de Colombia Ley 906 de 2004, Diario Oficial No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal,titulo 5. versión digital disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-387 de 2014, magistrado ponente: Jorge Ivan Palacio. Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014). Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-387-14.htm
Fiscalía General de la Nación, Resolución 4155 de 2016 (diciembre 29), por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se deroga la resolución 2370 de 2016”. Versión digital disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30034013
* El ABCES que se presenta a continuación fue realizado como parte de la práctica de consultorio jurídico y contó con la asesoría del docente Luis Alberto Arango Vanegas.
** Estudiante de la Facultad de derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: giatsidakis.juan@uces.edu.co.
Forma de citación
Builes Betancur, Juliana. “Análisis general del principio de oportunidad”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 28-31.
Introducción
El principio de oportunidad se incluyó en nuestra legislación penal como una herramienta para impulsar la justicia restaurativa como mecanismo de reconstrucción del tejido social y evitar la imposición de penas innecesarias.
Este es un mecanismo que permite la terminación del proceso penal, evitando que el estado persiga una conducta, en el caso concreto se desarrollara el principio de oportunidad con respecto a los procesos más comunes que se adelantan en el consultorio jurídico de la universidad CES.
Como representantes de víctimas los estudiantes representan a los usuarios (víctimas) en diferentes procesos, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales tanto dolosas como culposas, entre otros.
Alrededor de la comisión de cada delito se presenta una historia particular, teniendo en cuenta que, dentro del desarrollo de un suceso, pueden influir diferentes circunstancias que pueden dar lugar a cometer conductas inadecuadas.
Lo que las personas no prevén en muchas ocasiones es que el proceso penal tiene consecuencias significativas para la persona denunciada o incluso para el núcleo familiar, algunos de estos delitos por su naturaleza no son querellables y por ende no son conciliables, ni desistibles, y después de que se interpone la denuncia, la fiscalía se encuentra en la obligación de adelantar el proceso y que se practiquen las diferentes etapas procesales, pero existe un mecanismo que permite la terminación anormal del proceso y con una pretensión de restauración del núcleo social de los involucrados, garantizando una reparación de los derechos de las víctimas, pues en ocasiones el proceso penal puede ser mucho más gravoso, para los actores del mismo, ello es, víctima y victimario, que la misma conducta cometida o existen formas de reparación mucho más efectivas.
El principio de oportunidad permite no solo la terminación del proceso, sino que tiene como finalidad restablecer las garantías de la víctima y proporcionar una la reparación de los perjuicios causados con determinada conducta.
Consagrado en el artículo 323 código de procedimiento penal, este principio es aplicable en concordancia con el principio de legalidad y eficacia de la administración de justicia establecidos en los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional. Esto sin desconocer que este puede ser aplicado solo en algunas circunstancias las cuales se encuentran taxativas en la ley.
Todo lo anterior, nos conduce a plantearnos la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué consiste el principio de oportunidad y cuáles son los beneficios de su aplicación en el consultorio jurídico?
¿Qué es el principio de Oportunidad?
El principio de oportunidad es una forma de terminación anormal del proceso, suspendiendo o renunciando a la persecución penal por parte de la fiscalía General de la Nación, este proceso puede ser adelantado en cualquier etapa procesal antes de juicio oral por parte de la fiscalía, si ambas partes de lo desean y si se configura alguna de las causales establecidas por la ley. (Ley 906 de 2004, artículo 321 al 330)
¿Cuándo se aplica el principio de oportunidad?
El principio de oportunidad podrá ser aplicado cuando se presente la solicitud a la fiscalía por alguna de las partes del proceso y concurra una o varias de las causales establecidas por la ley, en los casos en los cuales sea posible su aplicación es de suma importancia que exista una mediación entre el procesado y la víctima, en busca de garantizar la justicia restaurativa, es decir, debe existir una reparación sea económica o simbólica, la fiscalía deberá garantizar dicha reparación. (Ley 906 de 2004, artículos 321 al 330)
3. ¿Cuáles son las reglas de aplicación del principio de oportunidad?
- Que concurra como mínimo una de las causales establecidas en la ley para su aplicación.
- Que se dé una reparación efectiva por el daño ocasionado con la comisión del delito. (Ley 906 de 2004, artículos 321 al 330)
Algunas causales de aplicación del principio de oportunidad y que podrían ser aplicadas en los procesos adelantados en el consultorio jurídico son:
- Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o con pena principal de multa, siempre que se haya reparado integralmente a la víctima conocida o individualizada; si esto último no sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a título de garantía de la reparación, una vez oído el concepto del Ministerio Público.
- Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de concurso de conductas punibles siempre y cuando, de forma individual, se cumpla con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior.
- Cuando proceda la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas.
- Cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores, que la determinan califiquen la conducta como de mermada significación jurídica y social. (Ley 906 de 2004, artículo 324).
- Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.
- Cuando se afecten mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.
- Cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas. Quedan excluidos en todo caso los jefes, organizaciones, promotores, y financiadores del delito.
- Cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación, si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad.
¿Cuál es el objetivo de la aplicación del principio de Oportunidad?
Uno de los objetivos de la aplicación del principio de oportunidad es restablecer las garantías de la víctima, además con su aplicación se termina, suspende y se renuncia a la persecución penal por parte de la fiscalía. (reparación integral a la víctima) (Ley 906 de 2004, artículos 321 al 330)
¿En qué delitos puede aplicarse el principio de oportunidad?
Puede decirse que el principio de oportunidad puede aplicarse a la gran mayoría de los delitos con excepción de:
- Delitos constitutivos de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
- Delitos de lesa humanidad.
- Crímenes de guerra o genocidio.
- Cuando la víctima sea menor de 18 años en delitos dolosos.
El principio de oportunidad solo podrá ser aplicado una sola vez dentro de los 5 años anteriores a la solicitud. (Ley 906 de 2004, artículo 324)
6. ¿Puede aplicarse el principio de oportunidad en los delitos adelantados en el consultorio jurídico de la universidad CES y cuáles son sus beneficios?
Puede aplicarse el principio de oportunidad en el delito adelantados por el consultorio jurídico de la universidad CES, como se mencionó anteriormente este mecanismo de terminación del proceso puede ser aplicado a la mayoría de los delitos, siempre y cuando se esté en una o varias de las causales establecidas por la ley y demostrar que efectivamente se dé la reparación de las víctimas, los beneficios de aplicar el principio de oportunidad podrían ser los siguientes:
- Terminación del proceso penal.
- Reparación integral a la víctima de manera rápida y efectiva.
- Economía procesal.
- Resultados beneficiosos para el procesado y la víctima.
- Terminación del proceso en buenos términos.
- Evitar penas innecesarias, cuando hay métodos más efectivos de reparación y resocialización.
Referencias
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia Artículos 228 y 230. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf (mayo de 2020)
Congreso de la Republica de Colombia. Código de procedimiento penal colombiano (ley 906 de 2004) Artículos 114, 323 y 324. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#323 (mayo de 2020)
Congreso de la Republica de Colombia. Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) Artículo 229. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html. (mayo de 2020)
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Versión digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-209-07.htm (mayo de 2020)
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-673 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Versión digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-673-05.htm (mayo de 2020)
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-984 de 2005. M.P. José Manuel Díaz Soto. Versión digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-984-05.htm (mayo de 2020)
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-979 de 2005.M.P. Jaime Córdoba Triviño. Versión digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm (mayo de 2020)
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-095 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Versión digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-095-07. htm (Mayo de 2020)
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-396 de 2010. M.P. Mauricio Gonzalez Cuervo. Versión libre: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=72433 (mayo de 2020)
* El ABCES que se presenta a continuación fue realizado como parte de la práctica de Consultorio Jurídico bajo la asesoría del docente Luis Alberto Arango Vanegas.
** Estudiante de novena semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: juliana-builes@gmail.com.
Forma de citación
Sánchez Moreno, Lizette Paoly. “Modalidades, sujetos y características del delito de violencia intrafamiliar”. En: ABCES Jurídico.Vol. 4, No. 1. 2020. p. 32-34.
El siguiente escrito, tiene como fin principal abordar uno de los temas de mayor incidencia en la práctica en el área del derecho penal en el consultorio jurídico, se trata del delito de violencia intrafamiliar. Esto partiendo de que en el día a día y en el interactuar con los usuarios, en calidad de representantes de víctimas, se ha evidenciado que existe una idea o un imaginario de que la violencia intrafamiliar únicamente implica agresiones físicas y que la única víctima posible de este delito es la mujer, también se cree que es solo con quienes se convive de manera permanente, incluso hay un desconocimiento de que la normativa colombiana protege y regula de forma especial las relaciones de los integrantes del núcleo familiar. Se busca entonces con este documento generar una guía informativa, práctica y clara para todas las personas, donde se precise cuáles son los elementos principales de violencia intrafamiliar y las distintas formas en que este puede configurarse y quienes podrían ser sujetos activos y pasivos de este delito.
¿Qué es la violencia intrafamiliar?
La violencia intrafamiliar hace referencia al maltrato físico o psicológico que se hace presente entre miembros del núcleo familiar, entendiéndose por miembros del núcleo: padre, madre, abuelos, hijos, hijos adoptivos, o personas que permanentemente están integrados a la unidad doméstica o persona que no es miembro de la familia, pero está encargado del cuidado.
¿Qué se entiende por familia, quienes la integran y cuáles son los derechos principales que la amparan?
Conforme a la Ley 249 del 1996, se entiende por familia aquella que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de dos personas de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, haciendo alusión a los cónyuges o compañeros permanentes.
En cuanto a los sujetos, quienes pueden figurar como parte activa o pasiva del delito, está compuesta por los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.
Un aspecto novedoso y muy importante que se introdujo y modificó el delito de la violencia intrafamiliar, es el contenido en la Ley 1959 del 2019. En esta se amplificó el margen de aplicación de este delito, en lo relacionado a: Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado; El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. También incluye como sujetos a quienes, no siendo miembro del núcleo familiar, sean encargados del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta; establece que también podrán ser sujetos de este delito, las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad.
La Constitución Política de Colombia, como ley primigenia y fundamental hace un reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad, es así como toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y, por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas.
¿Cuáles son las principales modalidades?
Se requiere que, en el contexto de una familia, sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar. Cualquiera que sea el comportamiento o conducta anteriormente descrita, da lugar a la configuración del delito de violencia intrafamiliar y faculta a las víctimas a acudir a la administración de justicia.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en lo relacionado a las modalidades de este delito y lo ha definido puntualmente, en la sentencia C- 674 de 2005, como “todo daño o maltrato físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión contra el natural modo de proceder, con ímpetu e intensidad extraordinarias, producida entre las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo techo.”
En la misma providencia, la Corte precisa que, aunque el maltrato sexual no sea una modalidad especifica de la violencia intrafamiliar, su carácter violento derivaría en los conceptos de maltrato físico o sicológico, siendo en ultimas otra modalidad de la violencia intrafamiliar, siempre y cuando esta no pueda subsumirse en tipos delictivos que tengan prevista una pena mayor.
¿Cuáles son las alternativas para terminar el proceso?
Debe tenerse en cuenta, que el delito de violencia intrafamiliar no tiene el carácter de querellable, es decir, que no se puede desistir del proceso, una vez sea puesto en conocimiento de las autoridades.
Según la corte constitucional, lo que se busca es la protección a la vida, la salud, la integridad de la mujer; la armonía y la unidad familiar, por ende, estas denuncias y su imposibilidad de renunciar a ellas resultan un medio idóneo, al contribuir a la prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar.
No obstante, el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; y aunque el delito de violencia intrafamiliar, pone en riesgo un bien jurídico de suma importancia, como lo es la familia, la legislación colombiana ha implementado métodos para racionalizar la actividad investigativa del estado, como lo es el principio de oportunidad, que consiste en la suspensión, interrupción o renuncia de la persecución penal, atendiendo diversos factores inmersos en la política criminal del Estado. Constituye una excepción a la regla general que recae sobre la fiscalía de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan características de un delito. Este principio se aplica atendiendo a criterios como:
- La ínfima importancia social de un hecho punible, idea que parte del reconocimiento de que existen numerosos conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar materialmente bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención del Estado en tanto realmente no hay lesión, ni potencial afectación antijurídica.
- La reparación integral y la satisfacción plena de la víctima, especialmente en aquellos delitos de contenido económico.
- La culpabilidad disminuida.
Además, la normativa ha impuesto la obligación de hacer compatible la aplicación del principio de oportunidad con el respeto de los derechos de las víctimas de las conductas delictivas, mediante la asignación del deber a los fiscales de velar por la protección de las víctimas y solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas de los delitos.
Referencias
República de Colombia, Corte constitucional Sentencia C-674 de 2005 M.P Rodrigo Gil Escobar. Versión Digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-674-05.htm
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-022 de 2015 M.P Mauricio Gonzales Cuervo. Versión Digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-022-15.htm
República de Colombia, Corte Constitucional Sentencia C-387 de 2014 M.P Jorge Iván Palacio Palacio. Versión Digital: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-387-14.htm
República de Colombia. Ley 294 de 1996 “Por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.” Versión Digital: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0294_1996.html
República de Colombia. Ley 1959 de 2019 “por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar.” Versión Digital: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30036594
República de Colombia. Ley 599 de 2000 “Por medio de la cual se expide el Código Penal; articulo 229 Violencia intrafamiliar” Versión Digital: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1663230
* El ABCES que se presenta a continuación, hace parte de la práctica del consultorio jurídico y fue asesorado por el docente: Luis Alberto Arango Vanegas
** Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: sanchez.lizette@uces.edu.co
Forma de citación
Mejía, Carlos. La reducción de cuota alimentaria y su procedimiento. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 35-37.
Dentro de las prestaciones económicas que reconoce el Sistema de Riesgos Laborales en Colombia a las personas dependientes e independientes afiliadas para la cobertura de enfermedades laborales y accidentes de trabajo, se encuentra el subsidio por incapacidad temporal de origen laboral, el cual se explica a continuación:
¿En qué consiste el subsidio por incapacidad de origen laboral?
El subsidio por incapacidad origen laboral es aquel que se otorga a las personas que presentan una incapacidad temporal a causa de un accidente de origen laboral, con el fin de suplir el salario, de acuerdo con artículo 2 de la Ley 776, se entiende por incapacidad temporal en el Sistema de Riesgos Laborales, aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. (Congreso de la República de Colombia, artículo 2, Ley 776 de 2002).
¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de incapacidad de origen laboral?
Los requisitos para acceder al subsidio mencionado son los siguiente:
- Ser trabajador dependiente o independiente con contrato de prestación de servicios
igual o superior a un mes. - Estar afiliado por empleador, en el caso del trabajador dependiente o realizar los
aportes como independiente al Sistema de Riesgos Laborales. - Realizar los aportes al Sistema de Riesgos Laborales.
(Congreso de la República de Colombia, Ley 776, 2002); (Congreso de la República de Colombia, Ley 1562, 2012).
¿Quién paga la incapacidad temporal de origen laboral?
Las entidades a cargo del pago de la incapacidad son las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) quienes asumen el pago de las incapacidades laborales con ocasión de un accidente de trabajo o enfermedades laborales desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho o diagnóstico. (Ministerio del Trabajo, Decreto 1072 de 2015).
¿Cuál es el monto del subsidio por incapacidad temporal de origen laboral?
Por enfermedad laboral y accidente de trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague el subsidio por incapacidad temporal sobre el 100% del ingreso base de cotización (IBC), este pago deberá ser desde el primer día hasta por 180 días prorrogables hasta por otro periodo igual si es necesario para su tratamiento o rehabilitación. Si no se recupera en ese periodo, se tendrá que entrar a valorar su grado de pérdida de capacidad laborar y determinar si tiene derecho a la pensión de invalidez de origen laboral. (Congreso de la República de Colombia, Ley 776 de 2002), (Congreso de la República de Colombia, artículo 5, Ley 1562 de 2012).
¿Cómo se liquida el subsidio de incapacidad temporal de origen laboral?
Se realiza teniendo en cuenta el promedio del IBC de los últimos 6 meses anteriores al accidente o fracción de mes y en el caso de la enfermedad laboral es el promedio del último año en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. (Congreso de la República de Colombia, Ley 776 de 2002).
¿Puede solicitar un pensionado el subsidio de incapacidad temporal de origen laboral?
De acuerdo al artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma obligatoria, los pensionados que se reincorporan a la actividad laboral como trabajadores independientes o dependientes; quienes cotizaran de acuerdo a los ingresos provenientes de dichas actividades y habrá lugar al reconocimiento de prestaciones económicas sobre los ingresos adicionales sobre los que cotizan, diferentes de la mesada pensional. (Congreso de la República de Colombia, Ley 1562 de 2012, Ministerio de Salud y Protección Social, 2019).
¿Qué pasa en caso de controversia del origen del accidente o la enfermedad respecto al pago de la incapacidad?
El pago de la incapacidad temporal será asumida por las entidades promotoras de salud, en caso de que la primera calificación sea de origen común, o por las administradora de riesgos labores en caso de que la calificación sea de origen laboral, cuando existe controversia, se continuará cubriendo dicha incapacidad temporal hasta que exista un dictamen en firme de la junta regional o nacional si se acude a esta; la ARL pagará el mismo porcentaje de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente para el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud, una vez el dictamen en firme podrán entre ellas realizar los respectivos reembolsos, y la ARL reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen sea de origen laboral. (Congreso de la República de Colombia, artículo 5, parágrafo 3 de la Ley 1562 de 2012).
Referencias
Congreso de la República de Colombia, Ley 776, Diario Oficial No. 45.037, de 17 de diciembre de 2002, Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Versión digital disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0776_2002.html. (mayo de 2020).
Congreso de la República de Colombia, Ley 1562, Diario Oficial No. 48.488 de 11 de julio de 2012, Por el cual se Modifica el Parágrafo 1 del Artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. Versión digital disponible en https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55977. (mayo 2020).
Ministerio del Trabajo, Decreto 1072, Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Versión digital disponible en https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8. (mayo de 2020).
Ministerio de Salud y Protección Social, Concepto No. 201911400853921. (2019) Versión Digital disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%20201911400853921%20de%202019.pdf. (mayo de 2020).
* El ABCES que se presenta a continuación hace parte de la práctica del Consultorio Jurídico y contó con la asesoría de la Doctora Natalia Eugenia Gómez Rúa.
**Estudiante Pregrado de Derecho de la Universidad Ces – Semestre Octavo; correo electrónico: castañeda.luis@uces.edu.co
Forma de citación
Hincapié Cárdenas, María Camila. “Instrumento virtual para la consulta de procesos implementado por la rama judicial para un seguro y fácil acceso a su información”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 38-46.
Actualmente el mundo se encuentra en un constante cambio en todos sus ámbitos, político, social, económico, climático… y es un reto para todos acoplarnos a las diversas situaciones que trae consigo esos cambios, pero hay uno en específico que de alguna manera nos involucra a todos y es la tecnología. Si bien conocemos de esta que, entre sus múltiples funciones, está la accesibilidad y facilidad para comunicarnos, también se presentan sus dificultades en el manejo, sin embargo esto no deja de ser un impedimento ya que la gran mayoría de las personas hemos tenido que aprender a conocer de estos y manejarlos por la utilidad y eficacia que trae consigo implementarlos en nuestros que haceres diarios, desde la tarea más sencilla como comunicarse con alguien o informarse sobre algo hasta la realización de un pago de un país a otro o el desarrollo de diferentes trabajos, siempre buscando facilitar la transmisión comunicativa, en nuestro país no ha sido ajeno a los procesos de incorporación tecnológica, y pese a que en muchas situaciones ha sido un proceso lento se está en busca permanente de medios tecnológicos a través de los cuales se pueda lograrlo, desde las empresas hasta el mismo estado desde sus entidades quienes mayor exigencia tienen para llevar acabo su trabajo de la mejor manera.
Con la práctica del consultorio jurídico, me he dado cuenta lo importante que es tener como herramienta de trabajo estos medios tecnológicos, y es que dentro de nuestras tareas, está el deber de estar constantemente informados sobre nuestros procesos a cargo y por ende entregar a nuestros usuarios información verídica y actualizada de estos mismos, , y nosotros como voceros y representantes debemos ser diligentes en relación a ello.
Es por esto que recientemente que tuve conocimiento de la plataforma virtual, que en el mes de diciembre de 2019 la rama judicial implemento, con el objetivo de entregar a la ciudadanía en general un producto uniforme donde puedan consultar sus procesos, por lo que me surgió la pregunta: ¿las personas sabrían como acceder a ella y darles el uso que esta pretende?, toda vez que para ingresar a ella se debe tener un conocimiento sobre algunos términos que no resultan ser tan comunes y además contar con un instructivo didáctico de cómo pueden acceder de manera fácil y sin complicaciones.
De esta manera el acceso a la información se facilita y es ahí donde esta plataforma cobra gran importancia toda vez que su propósito es informarnos constantemente de las actualizaciones de los procesos y es que a unos simples pasos podemos acceder a esta sin complicaciones.
En tal sentido materializó mi objetivo principal que es emprender la tarea de crear una guía didáctica con un paso a paso para que las personas que no tengan conocimiento de cómo hacerlo, puedan ingresar a la plataforma de manera fácil y poner en práctica esta herramienta que le puede ser útil a muchas personas, por lo que este ABCes servirá de gran ayuda para todas las personas que se una u otra manera tengan interés en algún trámite judicial.
¿En qué consiste y que para que sirve este portal de consulta de procesos judiciales?
El Consejo Superior de la Judicatura diseñó una nueva herramienta virtual para facilitar a los usuarios de la Administración de Justicia la consulta de procesos judiciales, con el propósito de brindar a la ciudadanía en general una consulta de procesos integrada, única, de fácil acceso, confiable y segura, que permita al ciudadano consultar sus procesos en un sitio único.
Adicional pensando en la población con discapacidad visual, agregó en esta nueva herramienta, una opción para que puedan acceder a esta forma de consulta de procesos, a través de la opción que se brinda en el sitio web, que consiste en descargar un software especial para que puedan realizar las respectivas consultas, la cual pueden encontrar con la siguiente:
Guía didáctica para la consulta de la plataforma de consulta de procesos judiciales

A continuación, un paso a paso de como ingresar la página web de la rama judicial para consultar procesos judiciales:
1. Ingresamos a nuestro buscador y en la parte superior escribimos el sitio web www.ramajudicial.gov.co, dando clic allí nos abrirá la página.

2. Una vez abierto el sitio web se encontrarán con la pantalla que nos ofrece seleccionar el perfil en el que deseamos navegar, por lo que haremos clic en la opción ciudadanos, allí en la pestaña SERVICIO daremos clic en la primera opción de consulta de procesos.

3. Luego nos abrirá otra pestaña con la opción consulta de procesos:
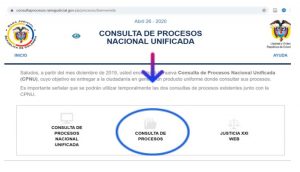
4. Posteriormente al ingresar a consulta de procesos nos solicitaran unos datos para acceder a la información que queremos consultar; para ello seguiremos los siguientes pasos:
a. Seleccionar el municipio en donde se está llevando a cabo el proceso es decir el lugar del juzgado en donde se radico inicialmente.
b. Elegir la entidad especializada es decir el juzgado que tramita nuestro proceso según la rama del caso, brevemente te contamos que regula cada materia:

En cuanto a la jerarquía debemos seleccionar si es municipal o del circuito

5. Después de haber elegido la entidad, no arrojara varias opciones por medio de las cuales podemos acceder a nuestra información:
a. El número del radicado: el cual se compone de la siguiente manera:

La composición del número del radicado tiene su regulación en el Acuerdo 201 de 1997.
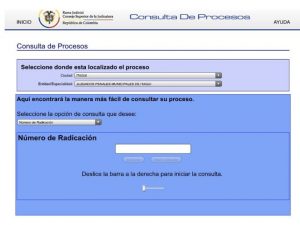
b. Consultar por el nombre o razón social: nombre de la persona por la cual se va a consultar indicando si es demandante o demandado, si es persona natural o jurídica y finalmente escribiendo el nombre de la persona que se va a consultar.
Al momento de escribir el nombre se deberá hacer todo en minúscula y sin tildes, teniendo ya está información deslizamos la barra hacia la derecha y ya el portal hace su búsqueda.
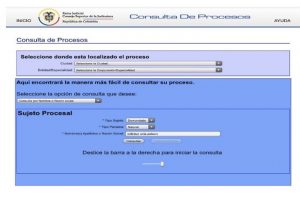
c. Construir el número del radicado: como la información que mencionamos en el literal a., de cómo se construye el número de radicado, deberás tener en cuenta entonces: el numero de la entidad del despacho, el año como aparece en el ejemplo, el número del radicado que se encuentra en el expediente y los últimos dos números del consecutivo y…
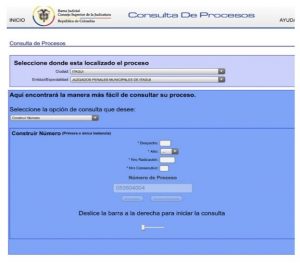
d. Buscar por las ultimas actualizaciones hasta el momento: requiere los mismos datos que explicamos anteriormente. Allí nos arrojará los últimos registros para la fecha en la que este consultando, deslizando la barra aparecerá la última actualización.
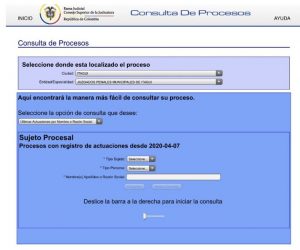
e. Consulta por juez o magistrado: esta información se obtiene luego de haber sido asignado el proceso a su respectivo juzgado de esta manera se tendrá conocimiento de quien es el juez y podrá verificar en los despachos judiciales.
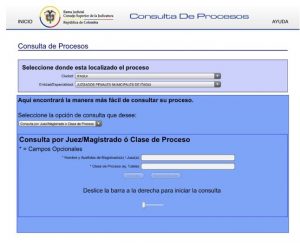
6. Luego de haber intentado con alguna de las opciones anteriores, la página te arrojara un registro con las últimas actuaciones adelantadas dentro del proceso, podrás verificar que es realmente lo que buscas confirmándolo con los datos del proceso que parecer en la parte superior de la página.
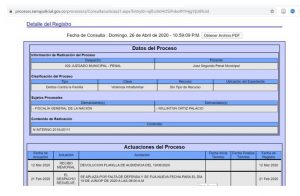
Finalmente, la página en la parte inferior de ella nos presenta un aviso sobre las políticas de privacidad y términos de uso del portal web de la rama judicial, los cuales se sugiere leer

a. No es un medio de notificación.
b. Normas de Confidencialidad.
c. Protección de la Información Personal.
d. Aceptación de los términos.
Referencias
Rama judicial. Políticas de Privacidad y Términos de Uso. “Esta página Web tiene por objeto facilitar al público en general la información relativa a los servicios de portal web de la rama judicial. Le rogamos leer atentamente la siguiente información antes de hacer uso
de esta página Web. La utilización de esta publicación digital y su contenido está sujeta a las condiciones de uso y confidencialidad que más adelante se expondrán. Los siguientes son los términos de un acuerdo legal entre quienes ingresen a este portal web de la rama
judicial”, versión digital disponible en: https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/docs/Pol%C3%ADticas%20de%20Privacidad%20y%20T%C3%A9rminos%20de%20Uso.htm
* El ABCES que se presenta a continuación, hace parte de la práctica del Consultorio Jurídico de la Universidad CES y fue asesorado por el docente Diego Martín Buitrago Botero.
** Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: hincapie.maria@uces.edu.co
Forma de citación
Ríos Jiménez, Mariana. “La custodia compartida en Colombia como mecanismo para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 47-50.
En la Constitución Política de 1991, los niños, niñas y adolescentes gozan de una especial protección regida por el principio de interés superior, y, sobre todo, la prevalencia de sus derechos, esto bajo el respaldo de la Ley 1098 de 2006.
Adicionalmente, la familia al ser el núcleo fundamental de la sociedad, tal y como lo establece el artículo 42 de la Constitución Política, está en la obligación de velar por la protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.
No obstante, al momento de los padres del menor empezar un proceso de divorcio o de separación, muchas veces no tienen en cuenta el interés superior del menor y pueden vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial, cuando está en disputa la custodia, el cuidado y la vigilancia de los menores.
Muchas veces no se tiene en cuenta lo que opina o piensa el infante o adolescente, y, si realmente desea estar bajo el cuidado y custodia de alguno de los padres, o si por el contrario quisiera seguir bajo el cuidado y custodia de ambos.
En Colombia, se ha implementado un tipo de custodia en la cual solamente uno de los padres la posee, y en otros países como España es lo opuesto, lo que prima es la custodia compartida, sin embargo, con la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC12085 del 18 de septiembre de 2018, se implementa la figura de la custodia compartida para garantizar y priorizar la aplicación del principio del interés superior del menor.
¿Qué es el interés superior del menor? ¿Dónde está regulado?
Según el artículo 44 de la Constitución Política, los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los demás derechos, adicionalmente es el fundamento del principio del interés superior del menor, aunque vale la pena resaltar que este reconocimiento no solo emana de la Carta Magna, adicionalmente lo hace de instrumentos de derecho internacional y del bloque de constitucionalidad.
El interés superior del menor implica reconocer a su favor un trato preferente de parte de la familia, la sociedad y el mismo Estado, procurando que se garantice siempre el desarrollo del menor de una forma armónica e integral.
La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha afirmado que el significado de este principio constituye a su vez un criterio hermenéutico que da lectura prevalente al ordenamiento jurídico en base a los derechos de los menores, se da o más bien se aplica desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular, lo cual se explica si se tiene en cuenta que su contenido es de naturaleza real y relacional, es decir, que solo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad.
De acuerdo con lo anterior ¿en qué se basa la decisión de la Corte Suprema de Justicia para aplicar el interés superior?
En primer lugar, el interés superior del menor debe ser real, es decir, debe de tener una correlación y congruencia entre las necesidades particulares y las aptitudes especiales como las físicas y sicológicas; en segundo lugar, debe de ser independiente del criterio arbitrario de los demás y la protección del menor no depende de la voluntad o del capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo, y; en tercer lugar, el interés superior es un concepto relacional lo cual indica que la garantía de su protección es frente a la existencia de intereses los cuales entran en disputa y cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección del interés superior del menor, y por último, debe demostrarse que dicho interés propugna a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno desarrollo de la personalidad del menor.
¿Qué es la custodia?
La custodia es la tenencia física que implica el cuidado personal y directo del niño, niña o adolescente, incluyendo la educación, bienestar y convivencia habitual. Es un derecho de los niños y constituye una obligación de los padres o representantes legales, en el caso de los hijos extramatrimoniales, la tiene el padre que convivía con el menor de edad; en los casos de nulidad del matrimonio, divorcio, separación de cuerpos o suspensión de la patria potestas, es el Juez de Familia del domicilio de menor quien tiene la facultad de confiar el cuidado de los hijos a uno de los padres, o al pariente más próximo de acuerdo con el interés superior del niño, niña o adolescente.
¿Qué es la custodia monoparental o exclusiva?
Consiste en que la custodia del menor se le atribuye a uno de los progenitores, es decir, el deber de cuidado, crianza y bienestar general queda radicado en cabeza de uno de los padres.
¿Qué es la custodia compartida?
La custodia compartida se produce cuando se rompe la vida en común de una pareja, es decir, que el cuidado, la educación, y en general la convivencia habitual de los hijos menores se puede distribuir entre ambos progenitores en igualdad de condiciones y derechos.
Se puede realizar mediante periodos alternos ya sea quincenal, de meses e inclusive trimestres.
La custodia compartida se puede suscribir mediante acuerdos conciliatorios, en tanto les corresponde la obligación del cuidado personal, crianza, y educación de los hijos a partir de la progenitura responsable, así como de la igualdad de derechos y deberes que les asiste respecto de los hijos comunes.
Tal y como lo establecen los artículos 10, 14 y 23 de la Ley 1098 del 2006, conocida como Código de la Infancia y de la Adolescencia, los padres de forma permanente y solidaria están obligados a asumir directamente la custodia para el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes, teniendo la responsabilidad parental y con ella el deber de participar activamente en la orientación, el cuidado, el acompañamiento y la crianza de los hijos menores dentro de su proceso de formación.
No son entonces llamados a ser figuras temporales en la formación del menor, por el contrario, el ordenamiento jurídico los ubica como garantes conjuntos del bienestar y desarrollo armónico integral de los menores.
¿Cuál es el proceso para solicitar la custodia y el cuidado personal?
El trámite judicial de conformidad con el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, es un proceso verbal sumario, como regla general se debe agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, de manera excepcional cuando se solicite la práctica de una medida cautelar se puede acudir directamente al Juez de Familia competente, es decir, el juez del domicilio del niño, niña o adolescente, se puede presentar demanda a través de un abogado o sin éste y el tiempo que tiene el Juez para resolver el proceso es de 1 año.
¿Quién puede presentar una demanda en un proceso de custodia y cuidado personal?
Los padres, representantes legales, parientes, el guardador o la persona que tenga bajo su cuidado al niño, niña o adolescente o persona mayor de edad con discapacidad mental absoluta.
¿Cuál es el procedimiento administrativo para solicitar la custodia?
Este procedimiento se lleva a cabo ante el Defensor o Comisario de Familia del domicilio del niño, niña o adolescente, se debe de llevar a cabo de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 1098 del 2006; en este procedimiento la autoridad administrativa deberá citar a las partes por el medio más expedito a una audiencia de conciliación, si se logra una conciliación se levanta el acta y se dejará constancia de lo conciliado, sí por el contrario no se llega a un acuerdo conciliatorio o ya sea por la inasistencia, el Defensor de Familia iniciará la actuación administrativa y mediante una resolución motivada deberá establecer las diferentes obligaciones de protección del niño, niña o adolescente como la de dar alimentos, el régimen de visitas y la custodia.
Referencias
República de Colombia. Asamblea Constituyente. Constitución Política de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
República de Colombia. Ley 84 de 1873. Código Civil. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html
República de Colombia. Ley 1098 de 2006. “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006_pr001.html
República de Colombia, Corte Suprema de Justicia Sentencia STC12085 del 18 de septiembre de 2018. M.P. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/csj_scc_stc12085-2018_[2018-00188-01]_2018.htm
* El ABCES que se presenta a continuación, hace parte de la práctica del Consultorio Jurídico y fue asesorado por el docente Viviana Cecilia Vásquez Carvajal.
**Estudiante de Décimo Semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: ríos.mariana@uces.du.co.
Forma de citación
Villegas González, Natalia. “El divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso y sus consecuencias jurídicas frente a los hijos o los cónyuges”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 51-55.
El matrimonio es una institución natural, de orden público, que en mérito al consentimiento común en la celebración del acto nupcial, mediante ritos o normas legales de formalidad, se establece la unión de una persona natural con otra, fundada en principios de indisolubilidad, estabilidad, lealtad y fidelidad mutuas que no pueden romper a voluntad, no obstante, cuando se crea esta institución, nace la posibilidad de que se cree otra institución, la cual es el divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, ésta genera la restructuración de las relaciones familiares poniendo fin al matrimonio. (Machicado, 2012)
El presente artículo tiene como finalidad que los usuarios de consultorio jurídico puedan resolver una serie de interrogantes frente al trámite de divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso y sobre las obligaciones que pueden derivarse entre los cónyuges y en especial cuando tienen hijos menores de edad; este ABCES puede contribuir positivamente, toda vez que los usuarios que acceden al consultorio jurídico de la Universidad CES van en busca de un acompañamiento y/o asesoría jurídica principalmente frente al tema del divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso.
¿Qué es el divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso?
Dar por terminado o cesado el vínculo matrimonial que se sostiene con alguien y que genera efectos legales.
El divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso por vía contenciosa
Cuando no versa el común acuerdo, se debe iniciar un proceso contencioso por la vía judicial, el cual se llevará a cabo mediante un proceso verbal ante el Juez de Familia, bajo las causales taxativas que se encuentran contempladas en el artículo 154 del Código Civil, modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992.
Culminado el trámite, con sentencia debidamente ejecutoriada, en la que se decrete el divorcio y la disolución de la sociedad conyugal, se procederá a realizar la liquidación de la sociedad conyugal, en un trámite posterior y ante el mismo Juez que conoció del Proceso.
Para tal efecto, tenemos que remitirnos al Código General del Proceso que en su artículo 523 nos dice lo siguiente:
“Artículo 523. Liquidación de sociedad conyugal o patrimonial a causa de sentencia judicial. Cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes podrá promover la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta a causa de sentencia judicial, ante el juez que la profirió, para que se tramite en el mismo expediente. La demanda deberá contener una relación de activos y pasivos con indicación del valor estimado de los mismos.
¿Cuáles son las causales que trae el código civil para que el juez decrete el divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso?
Según lo dispone el Código Civil en su artículo 154 son causales de divorcio las siguientes:
- Relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
- El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
- Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
- La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
- El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
- Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
- Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a una persona que esté a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
- La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
- El consentimiento de ambos cónyuges, manifestando ante el juez y reconocido por éste mediante sentencia. (Congreso de la Republica, Ley 84 de 1873)
¿Cómo se fija la cuota de alimentos en caso de que haya hijos menores de edad?
Cuando los cónyuges deciden disolver el matrimonio y existen hijos menores de edad, la Constitución y la Ley establece una protección especial en atención al interés superior de los niños, niñas y adolescente, por tanto cuando la pareja ya no desea continuar su vínculo matrimonial, esto no puede ser una razón para que los hijos no tengan garantizados todos los derechos para su desarrollo integral, por tanto los cónyuges deberán establecer unos acuerdos sobre la cuota alimentaria, la custodia y el régimen de visitas.
No obstante, si los cónyuges no logran llegar a un acuerdo, entonces el juez de familia en la sentencia que decreta el divorcio establecerá las obligaciones alimentarias y el régimen de visitas en favor de sus hijos.
Ahora bien, el derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. Para la Corte, el deber de dar alimentos surge del principio de solidaridad que contempla la Constitución Política de Colombia, unido con el derecho al mínimo vital. (Notaria 19 de Bogotá, 2016)
Según lo dispuesto en el artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, define el concepto del derecho de alimentos, como el conjunto de aquello que se requiere para la manutención, vivienda, esparcimiento, educación, vestuario, salud y, en general, todo lo esencial para el desarrollo integral de los menores y adolescentes.
Así las cosas, el derecho de alimentos, consagra distintos requisitos para fijar la cuota alimentaria, como son: el suministro al niño, niña o adolescente de todo lo indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación y para su desarrollo integral.
Siendo así, nos remitimos a los artículos 129 y 130 de la Ley 1098 de 2006, que nos establece una serie de requisitos para tener en cuenta a la hora de fijar una cuota de alimentos, como lo son:
- Las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora con otras personas que por ley también le debe alimentos.
- El límite máximo del embargo del salario del alimentante, asalariado es del 50% por parte de la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 430 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
- La capacidad económica del alimentante.
- Las necesidades fácticas, sociales y económicas del niño, niña o adolescente.
- Hay una presunción del salario mínimo.
- La cuota de alimentos se reajusta periódicamente, cada 1 de enero, teniendo como base el IPC. (Instituto de Bienestar Familiar, Concepto 107, 2013)
Pero ¿qué sucede cuando uno de los cónyuges al momento de divorciarse no tiene la capacidad para su subsistencia?
El vínculo matrimonial, trae consigo deberes de carácter patrimonial y de carácter personal, y según los dispuesto en el artículo 176 del código civil, consagra un deber de socorro y ayuda mutua, aun después de una sentencia que finiquite el vínculo matrimonial, por lo que el cónyuge con capacidad económica, excepcionalmente le deberá alimentos al cónyuge que no cuente con la capacidad económica para su subsistencia.
Ahora bien, el derecho de alimentos debe tener unos requisitos esenciales, como lo son:
- La capacidad económica del alimentante
- La necesidad del alimentado
- Y el vínculo jurídico entre ambos
Siendo así, si se cumplen estos requisitos, nacerá la obligación alimentaria entre estos, no obstante, es menester enfatizar, que según lo dispuesto en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC442 de 2019, establece que se debe tener un soporte probatorio que demuestre la necesidad del cónyuge de recibir alimentos.
La cuota alimentaria como un deber de solidaridad que subsiste entre los cónyuges aún después de la disolución del matrimonio
Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal y según el caso, los derechos y deberes alimentarios entre los cónyuges.
No obstante, según lo dispuesto en el artículo 176 del Código Civil, existe el deber de socorro y ayuda mutua de los cónyuges y esto se extiende a que no sólo se debe las prestaciones de carácter personal entre los cónyuges, sino que además, establece prestaciones de carácter económicas, siendo así, el hecho de existir una sentencia de divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, excepcionalmente, si se demuestra la necesidad de percibir alimentos, esta no se extingue, verbigracia en el caso de la causal 6 del artículo 154 del Código Civil la enfermedad grave e incurable de uno de los cónyuges está constitucional y legalmente protegida y en atención a dicha obligación de socorro y ayuda que la ley predica de los cónyuges casados, es que el cónyuge divorciado que tenga una enfermedad grave e incurable y que no tiene la solvencia económica para su propia subsistencia tiene derecho a que el otro cónyuge le suministre una cuota alimentaria.
¿Qué es el divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso por mutuo acuerdo?
Hay que tener presente que de conformidad con la Ley 962 de 2005 y el Decreto 4436 del mismo año, el divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso puede adelantarse ante notario siempre que exista mutuo acuerdo entre los cónyuges, de conformidad con el artículo 154 numeral 9 del Código Civil, se podrá acudir ante un notario, para realizar el trámite de una manera más rápida e igualmente eficaz, trámite que termina con la disolución de la sociedad conyugal, pero además se podrá, allí mismo, realizar la liquidación de la sociedad conyugal.
Cuando existan hijos menores de edad, por disposición del Decreto 4436 de 2005, los cónyuges tendrán que presentar con la solicitud de divorcio o de cesación de efectos civiles del matrimonio un acuerdo regulatorio de alimentos y régimen de visitas en favor de sus hijos, el cual será enviado al defensor de familia, con el objeto de que rinda su concepto en lo que tiene que ver con la protección de los hijos menores de edad. El acuerdo deberá contener los términos en que se llevará a cabo la custodia y el cuidado personal de los hijos, el régimen de alimentos o cuota alimentaria que comprende además la educación, recreación, salud y servicios públicos, el régimen de visitas, que implica el tiempo que requiere el padre que no convive con el menor, para compartir con él, ya sea los fines de semana, cada quince días, lo mismo que la temporada de vacaciones, las fechas de cumpleaños, navidad y fin de año, entre otras, además se deberá dejar estipulado el incremento anual de la cuota alimentaria según el índice de precios al consumidor.
Referencias
Instituto de Bienestar Familiar, Concepto 107 de 2013. “Respuesta a consulta sobre el derecho de alimentos a los niños”. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000107_2013.htm. (septiembre de 2019)
Machicado, Jorge, “Qué es el Matrimonio?”, Apuntes Jurídicos, 2012 Versión digital disponible en: http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/02/el-matrimonio.html Consulta: (noviembre de 2019)
Notaría 19 de Bogotá. ¿Qué se entiende por derecho de alimentos? Versión digital disponible en: https://www.notaria19bogota.com/se-entiende-derecho-alimentos/.
República de Colomba. Ley 1098 de 2006. “Por medio de la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. Versión digital disponible en: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm. (octubre de 2019)
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 1562 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html. (octubre de 2019)
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 25 de 1992. “Por medio de la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0025_1992.html. (mayo de 2020)
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 962 de 2005. “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html. (mayo de 2020)
República de Colombia. Gobierno Nacional. Decreto 4436 de 2005. “Por el cual se reglamenta el artículo 34 de la Ley 962 de 2005, y se señalan los derechos notariales correspondientes.” Versión digital disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18346
República de Colombia. Ley 84 de 1873 “Por medio de la cuál se expide el código civil colombiano”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html. (octubre de 2019)
* El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por la docente: Viviana Cecilia Vásquez.
** Estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: villegas.natalia@uces.edu.co
Forma de citación
Mendoza Ríos, Sara Rebeca. “Implicaciones de la Ley 1996 de 2019 en la validez del negocio jurídico”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 56-60.
En Colombia se ha venido implementando la inclusión social de personas en condición de discapacidad a través de ciertas modificaciones de nuestro ordenamiento jurídico, en las que se han desarrollado, a través de los últimos años, medidas para que las personas en condición de discapacidad puedan ser merecedores del mismo trato y las mismas oportunidades que todos los demás.
El derecho civil colombiano ha sido criticado por contener un derecho tradicionalista, con pocos avances en el contenido de sus normas.
Una de esas críticas está enfocada hacia la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad, tema que nos atañe y que será explicado a partir del enfoque y los avances dados por la Ley 1996 de 2019 la cual establece el “régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”.
Es de suma importancia revisar esta temática, pues conlleva grandes implicaciones en el mundo académico al igual que en la práctica profesional.
¿Qué es la capacidad?
Doctrinalmente se ha dicho que existen dos tipos de capacidades, las cuales son la capacidad de goce y la capacidad legal o de ejercicio.
La primera de estas es considerada como un atributo de la personalidad que poseen las personas y les permite ser titulares de derechos y obligaciones. Por su parte, “la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra”. (Código Civil Art. 1502).
¿Cuáles son los requisitos para obligarse válidamente en un acto jurídico?
El artículo 1502 del Código Civil establece los siguientes requisitos para obligarse válidamente:
1. Que sea legalmente capaz.
2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.
3. Que recaiga sobre un objeto lícito.
4. Que tenga una causa lícita.
Antes de la vigencia de la Ley 1996 de 2019, el Código Civil colombiano clasificaba las personas que no son legalmente capaces en dos grupos:
- Incapaces absolutos: Personas con discapacidad mental absoluta, los impúberes y los sordomudos que no pueden dar a entenderse.
- Incapaces relativos: Los menores adultos y los disipadores.
A estas personas se les permitía la realización de actos jurídicos a través de tutores o curadores. Las tutelas y curadurías eran “cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darles la protección debida”. (Código Civil, Art. 428, Derogado por Ley 1306 de 2019).
Actualmente la capacidad legal se presume para todas las personas mayores de edad, incluyendo a las personas en situación de discapacidad, a excepción de los impúberes (incapaces absolutos) y los menores púberes (incapaces relativos). De esta manera ya no es tenida en cuenta la discapacidad de las personas para determinar la capacidad de realizar actos jurídicos de manera válida.
Cabe anotar, que los artículos 19 y 39 de la Ley 1996 de 2019 establecen que la persona que tenga vigente un acuerdo de apoyos o una sentencia de adjudicación de apoyos para la celebración de ciertos actos debe utilizar los apoyos que se hayan estipulado para la celebración de dichos actos como requisito de validez. Por lo que si se realizan los actos jurídicos sin la utilización de esos apoyos estarán expuestos a la nulidad relativa.
¿Cuál era la relación entre discapacidad y capacidad?
Históricamente la discapacidad ha sido un criterio tenido en cuenta para determinar la capacidad jurídica de las personas. Han sido visibles tres modelos donde se ha concebido de manera diferente el concepto de discapacidad:
- Modelo de la prescindencia: La discapacidad como una maldición, un castigo. La respuesta legal es la negación de la ciudadanía (interdicción), la institucionalización forzada y el asistencialismo (objetos de la caridad).
- Modelo médico-rehabilitador: La discapacidad como una enfermedad. La respuesta social es la “normalización” desde el punto de vista médico- funcional. Se niega la capacidad jurídica para protegerles (interdicción).
- Modelo social: La discapacidad como una manifestación de la diversidad humana. La discapacidad es el resultado de la interacción entre las diferencias funcionales y las barreras en el entorno.
La respuesta social es identificar las barreras y garantizar la vida en comunidad. La respuesta legal es reconocimiento pleno de la ciudadanía, promoción de la autonomía y toma de decisiones con apoyo.
La Ley 1996 de 2019 adopta el modelo social, donde se elimina la figura de la interdicción la cual se entendía como una medida de protección al patrimonio y los derechos de las personas con discapacidad mental y por lo tanto se le impedía realizar actuaciones jurídicas por sí solas y la necesidad de la representación de un curador.
¿Qué implicaciones tuvo la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad?
Colombia, el 10 de mayo de 2011, se integró a la lista de países que ratificaron la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) obligándose de esta manera a cumplir con los lineamientos allí establecidos y tomando medidas para la protección y el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
De esta manera esta convención ingresa al bloque de constitucionalidad al tratarse de un instrumento internacional de derechos humanos, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución y adquiere fuerza vinculante para el Estado colombiano.
Esta convención debe tener, por parte del Estado colombiano, la misma observancia que la Constitución y en miras del principio de supremacía constitucional, todas las normas y reglamentaciones del orden interno colombiano deben estar acordes a dicha convención.
El artículo 12 de la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad establece que “las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, entre otras cosas para adoptar decisiones, heredar bienes o tener acceso a préstamos bancarios. En ciertas circunstancias el Estado tiene la obligación de prestar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones y el ejercicio de su capacidad jurídica”.
A partir de esta disposición ningún Estado que fuera parte de esta convención podría tomar en cuenta la discapacidad de una persona para restringir el ejercicio de la capacidad legal ni determinar como incapaz a esa persona para la toma de decisiones.
Por esta razón Colombia se vio en la necesidad de adoptar el modelo social y establecer a través de esta ley que todas las personas mayores de edad se presumen legalmente capaces, teniendo en cuenta que la capacidad es un atributo inherente a la persona.
¿Cuáles son las disposiciones más importantes que trae la Ley 1996 de 2019?
La Ley 1996 de 2019 reconoce la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, sin excepciones, y sin limitaciones, al ejercicio de este, con concordancia con el mandato del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De esta manera, se reemplazan las figuras de la interdicción y la inhabilitación por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Esto integra la asistencia en la comunicación. La asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales”.
La ley establece tres mecanismos de apoyo en la toma de decisiones:
- Los acuerdos de apoyo: “Son un mecanismo de apoyo formal por medio del cual una persona, mayor de edad, formaliza la designación de la o las personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados.” (Ley 1996 de 2019 Art. 15)
Se puede llevar a cabo en notaría por medio de escritura pública o en centros de conciliación extrajudiciales (Ley 1996 de 2019 Art. 16 y 17)
- Las directivas anticipadas: “Son una herramienta por medio de la cual una persona, mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a los mismos.” (Ley 1996 de 2019, Art. 21)
• La adjudicación judicial de apoyos: “Es el proceso judicial por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos.” (Ley 1996 de 2019, Art. 32).
Este proceso puede ser llevado a cabo mediante la jurisdicción voluntaria, cuando es promovido por la persona titular del aco jurídico; o mediante proceso verbal sumario, cuando es promovido por persona distinta al titular del acto jurídico. (Ley 1996 de 2019, Art. 37 y 38)
La ley establece diversas salvaguardias a lo largo del articulado, diferenciadas dependiendo del mecanismo de apoyo que la persona con discapacidad escoja, con el fin de garantizar la protección de la autonomía y voluntad de las personas con discapacidad en Colombia.
Referencias
República de Colombia. Congreso de la república. Ley 1996 de 2019. “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1996_2019.html
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 84 de 1873. Código Civil de Colombia. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr083.html#2683
República de Colombia. Congreso de la república. Ley 1306 de 2019. “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1306_2009.html
Organización de las Naciones Unidas. Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad. Versión digital disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
* El ABCES que se presenta a continuación fue elaborado como parte de la práctica de Consultorio Jurídico y ha sido asesorado por los docentes: Viviana Vásquez Carvajal y José David Arenas Correa.
**Estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: mendoza.sara@uces.edu.co
Forma de citación
Sylva Ríos, Sara. “Las oportunidades procesales de los representantes de víctimas dentro del proceso penal”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 61-65.
Al ingresar al consultorio jurídico, en muchas ocasiones, los estudiantes no tenemos claridad acerca de la función específica que tenemos en cada una de las audiencias a las que asistimos en calidad de representantes de víctimas. El no tener claridad acerca de nuestras oportunidades procesales causa muchas veces, que no podamos defender nuestros derechos como sujetos procesales.
¿Quiénes son los representantes de víctimas?
Son profesionales de derecho, o estudiantes de consultorio jurídico pertenecientes a una facultad de derecho debidamente aprobada, que ayudan a las víctimas en el proceso penal para evitar que sus derechos sean violentados, y cuando estas no cuentan con un abogado que los represente. Por tanto, es importante verificar la capacidad económica de los usuarios, en orden de garantizar que el servicio se esté prestando a alguien quien efectivamente no puede sufragarlo.
¿Qué derechos se reconocen a las víctimas, a través de los representantes?
El derecho a la igualdad, al acceso de administración de justicia, al debido proceso, a la reparación integral, verdad, justicia y garantía de no repetición (Corte Constitucional, Sentencia C 454 de 2006)
¿En qué procesos específicamente, y ante quienes pueden actuar los estudiantes de los consultorios jurídicos en calidad de representantes de víctimas?
En el proceso penal, las actuaciones se harán frente a los jueces municipales, y cuando se trate de procesos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, lesiones personales, delitos contra el patrimonio que no superen la cuantía de 150 smmlv y de los delitos en contra de los animales (Congreso de la República, artículo 37 de la Ley 906 de 2004)
También, frente al juez municipal en función de control de garantías.
En los casos del incidente de reparación integral, no hay limitación de cuantía ni de competencia.
Es importante resaltar que, durante todas las actuaciones, los representantes de víctimas que sean estudiantes de consultorio jurídico tendrán supervisión directa de los directivos del consultorio jurídico designados por la universidad.
¿En qué momentos procesales puede actuar el representante de víctimas?
El representante de víctimas podrá actuar desde la audiencia de formulación de acusación, y hasta el incidente de reparación integral; también podrá hacerlo en los casos en los que se encuentre un principio de oportunidad o un preacuerdo. (Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2004).
Si bien, el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, establece que no es necesario que la víctima este representada antes de la audiencia preparatoria, y que esta puede hacer valer sus derechos por ella misma, no significa que no pueda estarlo sino, que la norma hace una referencia específica a que, a partir de la audiencia preparatoria, la víctima debe necesariamente intervenir en el proceso a través de su representante.
¿Está la víctima o su representante, habilitada para participar en la etapa de indagación?
Constitucionalmente se ha habilitado a la víctima, para que participe en la etapa de indagación del proceso. (Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 2018). También esta puede aportar pruebas en caso de que el proceso se archive.
En conclusión, no hay entonces ningún impedimento para que la víctima o su representante, adelanten su propia investigación y recauden elementos físicos o cualquier información legalmente obtenida, que eventualmente pueda llegar a ser material probatorio.
¿Cuál es la función del representante de víctimas en la audiencia de acusación?
Según el capitulo II del Código de Procedimiento Penal, desde el artículo 339 en adelante, el representante de víctimas puede después de realizado el traslado del escrito de acusación, pronunciarse acerca de nulidades, recusaciones u observaciones con respecto al mismo después de la intervención de la fiscalía, la defensa y el ministerio público.
También podrá hacer el descubrimiento de sus elementos materiales probatorios, pero a través del ente acusador (fiscalía). (Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 2018)
¿Cuál es la función del representante de víctimas en la audiencia preparatoria?
Al respecto, La Corte Constitucional ha hecho varios pronunciamientos; mediante sentencia C-209 del 21 de marzo del 2007, estableció que la víctima, puede hacer observaciones sobre el descubrimiento del material probatorio; y en Sentencia C-454 de 7 de junio de 2006, se estableció que los representantes de víctimas en el proceso penal pueden hacer solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la fiscalía y la defensa.
A su vez, también podrá pronunciarse acerca de la admisibilidad, el rechazo y la exclusión de los medios de prueba.
¿Cuál es la función del representante de víctimas en la audiencia de juicio oral?
Mediante sentencia C- 031 de 2018, la Corte Constitucional declaró, que es obligación del fiscal escuchar al representante de víctimas, con el fin de facilitar la contradicción de los elementos probatorios; las demás actuaciones realizadas en esta audiencia, como los alegatos de apertura y toda la actividad probatoria, se hará indirectamente a través de la fiscalía. Adicionalmente, se concluyó que el representante de víctimas tiene la posibilidad de realizar alegatos finales, y que esta intervención, no crea un desbalance entre las partes. (Corte Constitucional, Sentencia C-031 de 2018)
En sentencia C-250 de 2011, la corte dijo que la no intervención de las víctimas en la parte de individualización e imposición de la pena violaba sus derechos al debido proceso, igualdad y acceso a la justicia. Por lo tanto, se permite que las víctimas o sus representantes, puedan ser oídos en la etapa de individualización de la pena y sentencia.
El representante de la víctima puede entonces coadyuvar a la fiscalía a fortalecer la teoría de la acusación, y por ende debe el juez permitir y propiciar el diálogo entre la fiscalía, la víctima y su representante.
¿Puede el representante de víctimas solicitar medidas de aseguramiento o protección?
Según el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, la víctima o su representante, pueden solicitar al juez de control de garantías que imponga medidas de aseguramiento, en los eventos en que la fiscalía no lo haya hecho, y para este caso, el juez tomará una decisión, basado en los argumentos de la fiscalía para la no imposición.
Lo mismo para el caso de las medidas protección que cumplen el papel de proteger a las víctimas de una posible repetición de las agresiones, y que se encuentran consagradas en diferentes leyes, (como es el caso del Decreto 4799 de 2011, entre otros) a diferencia de las medidas de aseguramiento, será el mismo procedimiento.
Cuando sea la fiscalía quien realice la solicitud, el juez escuchará los argumentos de todas las partes, incluidos los del representante de víctimas.
¿Qué papel ocupa el representante de víctimas en los casos de principio de oportunidad?
Si bien la solicitud del principio de oportunidad es de competencia exclusiva del fiscal, el representante de víctimas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 328 y 26 del código de procedimiento penal, en la aplicación del principio de oportunidad, el fiscal deberá tener en cuenta la posición de la víctima y su representante.
De igual manera, el fiscal debe demostrar en la audiencia de legalización del principio de oportunidad, que la víctima y su representante tienen conocimiento acerca del mismo y sus efectos o consecuencias.1
¿Cuál es el papel de los representantes de víctimas en cuanto a los preacuerdos?
Según la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SP 13939 de 2014, el fiscal, debe convocar a la víctima y a su representante, a las conversaciones tendientes a suscribir un preacuerdo.
La víctima y su representante pueden intervenir en las negociaciones, y estos deberán ser oídos por el juez, en cuanto cualquier manifestación que quieran hacer al respecto, y si están o no de acuerdo con el mismo.
Es importante resaltar que, en ningún caso, se pueden desconocer garantías a la víctima.
¿Qué es el incidente de reparación integral?
Según el concepto de la corte suprema de justicia, en Sentencia 34145 del año 2011, “el incidente de reparación integral, es un mecanismo procesal encaminado a viabilizar de manera efectiva y oportuna la reparación integral de la víctima, por el daño causado con el delito, por parte de quien o quienes puedan ser considerados civilmente responsables o deban sufragar los costos de tales condenas” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 34145 de 2011), este trámite tiene lugar una vez emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, agotadas, por supuesto, las etapas procesales de investigación y juicio oral.2
¿Cuál es el papel del representante de víctimas en el incidente de reparación integral?
Una vez emitida la sentencia condenatoria, el representante de víctimas tiene un término de 30 días, para hacer solicitud del incidente de reparación integral.
Es el encargado entonces de no solo promover el proceso, sino también de presentar las pruebas, y hacer las alegaciones correspondientes en caso de no llegarse a una conciliación entre las partes.
Se entiende de esta manera, ya que el incidente de reparación integral es visto como una consecuencia de la sentencia condenatoria, que no es aislada del proceso penal.3
Referencias
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-651 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-651-11.htm. (septiembre de 2011).
República de Colombia. Corte constitucional. Sentencia C-250 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-250-11.htm. (abril de 2011).
República de Colombia. Corte constitucional. Sentencia C- 031 de 2018, M.P, Diana Fajardo Rivera. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-031-18.htm. (mayo de 2018).
República de Colombia. Corte Suprema de Justicia. Sentencia SP 13939 de 2014, Radicado N° 42184. M.P, Gustavo Enrique Malo Fernández. Versión digital disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10614/3943656/SP13939-2014(42184).pdf/0ca52e3ac036-4bfd-b228-f2ced2d7612f. (octubre de 2014).
República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Versión digital disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-209-07.htm. (marzo de 2007)
República de Colombia. Congreso de la República. Ley 906 de 2004, “por la cuál se expide el código de procedimiento penal”. Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html. (agosto de 2004)
* El ABCES que se presenta a continuación, hace parte de la práctica del consultorio jurídico y contó con la asesoría del Dr. Luis Alberto Arango Vanegas.
** Estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: sylva.sara@uces.edu.co
1. En este punto puede consultarse el siguiente vínculo: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/PrincipiodeOportunidad.pdf que hace referencia a la aplicación del principio de oportunidad.
2. En este punto puede consultarse el siguiente vínculo https://litigacionoral.com/wp-content/uploads/2017/03/Nelson-Saray_Final.pdf sobre el IRI.
3. En este punto puede consultarse el siguiente vínculo https://litigacionoral.com/wp-content/uploads/2017/03/Nelson-Saray_Final.pdf sobre el IRI.
Forma de citación
Orozco Rodríguez, Sebastián. “La figura del acusador privado en el proceso penal abreviado”. En: ABCES Jurídico. Vol. 4, No. 1. 2020. p. 66-68.
Introducción
Dada la crisis de congestión judicial que sufre el país producto de la acumulación excesiva de procesos en los diferentes despachos penales y a la alta criminalidad, muchos procesos dejan de ser examinados, existiendo una sobrecarga de trabajo para los funcionarios judiciales.
Como consecuencia de esto, la administración de justicia puede perder su eficacia, afectando la armonía, convivencia y confianza en el sistema penal. Para solucionar esta problemática, el Estado, a través de regulaciones normativas en materia penal, pretende descongestionar los despachos judiciales. Una de las disposiciones destinadas a esta finalidad, es la Ley 1826 de 2017, la cual implementó el procedimiento penal abreviado con el fin de hacer más celeros determinados procesos originados por ciertos delitos “menos gravosos”, previamente establecidos por el legislador.
Esta norma implementó las funciones del acusador privado, indicando que éste será aplicable únicamente en procedimientos especiales, lo que permite que, en algunos casos y previa petición de la víctima, ésta pueda estar en cabeza de esta la acción penal. El fundamento constitucional está dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 250 de la Carta Política el cual habilita esta posibilidad para la víctima.
El principal objetivo de este ABCES es identificar y delimitar la figura del acusador privado, así como la forma en que esta figura es aplicada y como se extingue.
El acusador privado, tiene una gran importancia en razón a que permite darle a las víctimas la posibilidad de tener un proceso penal más rápido que garantiza un debido proceso, además de una descongestión judicial en la rama penal y en algunas responsabilidades de la fiscalía lo que permite que se enfoquen más en los procesos ordinarios.
¿En qué consiste el papel del acusador privado?
En el artículo 27 de la Ley 1826 de 2017 se define al acusador privado como aquella persona que, al ser víctima de cierta conducta punible (previamente señalada por el legislador), está facultada legalmente para ejercer la acción penal, esto quiere decir que el perjudicado está facultado por la ley para que a través de su abogado realicen funciones propias de la fiscalía, con ciertas limitaciones de orden público.
El acusador privado implica que una vez la víctima está facultada para ejercer la acción penal en todas las actuaciones que pretenda hacer valer en el proceso las hará a través de su abogado, por otra parte, esto solo puede ser aplicable para el querellante legítimo, o en caso de ser necesario, su representante legal, a su vez aplicara para ciertos delitos investigables de oficio previamente establecidos por el legislador. Esto implica para la víctima y su abogado una carga de responsabilidad muy grande ya que tiene obligaciones como realizar la investigación, hacer la acusación, realizar el descubrimiento de las pruebas y hasta cierto punto solicitar medidas de aseguramiento. Además de esto cabe aclarar que toda la información que el acusador recaude para el proceso se entenderá bajo reserva legal, esto quiere decir que dicha información no puede ser revelada a terceros y no se le puede dar un uso diferente al de la acción penal.
¿Quién puede solicitar la conversión de la acción pública (fiscalía) a la acción privada (acusador privado) en Colombia?
La víctima del delito y aquellos que cumplan las condiciones exigidas para el querellante legítimo, consagradas por el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, la víctima solo podrá actuar través de su abogado o por medio de un estudiante adscrito al consultorio jurídico de alguna universidad. El apoderado podrá hacer la solicitud a la fiscalía de realizar la conversión de la acción penal de pública a privada y de esta manera facultar a la víctima para poder realizar la investigación penal, entre otras cosas.
Es importantes precisar que para que un estudiante de consultorio jurídico pueda obrar válidamente como acusador, cuando junto con la solicitud de conversión de la acción se adjunte el poder especial firmado por la víctima y certificado del consultorio jurídico que autorice específicamente dicha solicitud.
La Fiscalía tendrá un mes contados desde que recibió la solicitud de conversión de admitirla o no, en caso de que la solicitud no cumpla los requisitos legales y reglamentarios exigidos, esta será inadmitida y tendrá la victima un término de tres (3) días hábiles para subsanar los requisitos so pena de rechazo de la solicitud, por lo que la acción penal procederá de oficio.
Si la solicitud es aceptada, algunas actuaciones procesales radicaran en cabeza de la víctima por intermediación de su abogado y será tarea del juez analizar y hacer un control previo para que dichas actuaciones procedan conforme a derecho, es decir, el acusador privado está limitado por Ley a la realización de ciertas actuaciones procesales, no obstante, es de vital importancia diferenciar qué actos puede o no realizar, para esto, es pertinente comprender los actos complejos como aquellas prohibiciones expresadas en las Ley que el acusador privado no puede solicitar, como la interceptación de comunicaciones y la inspección corporal.
¿Pueden concurrir más de un acusador privado en un mismo proceso penal?
No, en ninguna circunstancia puede haber más de un acusador privado en un mismo proceso penal. En caso de que exista pluralidad de víctimas, todas deben de manifestar expresamente que están de acuerdo con la conversión de la acción penal de pública a privada. Si una de las víctimas no está de acuerdo, no se realizará la conversión y seguirá en cabeza de la Fiscalía el ejercicio de la acción penal. Así mismo, si la víctima es ingresada al proceso con posterioridad, la misma debe manifestar su conformidad con la acción privada, de lo contrario volverá a ser pública.
¿Puede el fiscal negar la solicitud de la conversión?
El fiscal debe de hace un exhaustivo análisis de los requisitos legales para autorizar la conversión de la acción penal, esto quiere decir que en caso de que el fiscal evidencie la falta de alguno de estos requisitos tiene la obligación legal de rechazar la solicitud y continuar con la acción penal pública. Así mismo el parágrafo segundo del artículo 250 de la Constitución Política, si bien habilita la acción privada, también consagra que hay un poder preferente para que la fiscalía ejerza la acción penal, por lo tanto, si el fiscal considera necesario deberá motivar su rechazo así este en presencia del pleno cumplimiento de dichos requisitos legales.
¿Qué facultades tiene el acusador privado?
El acusador privado cuenta con todas las facultades con las que cuenta las defensa tanto en indagación como en la investigación, esto quiere decir, que es obligación del acusador privado recopilar todos los elementos materiales probatorios o evidencias físicas e información legalmente obtenida para ejercer la acción penal. Además, el titular de la acción privada no puede ejercer actos de investigación complejos, los cuales están previamente establecidos por la Ley 1826 de 2017, estos son: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregadas vigiladas, diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia, recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones.
¿Se puede revertir la acción penal de privada a pública?
Si, mediante el mecanismo de la reversión el cual solo puede solicitar el fiscal, por medio del cual la acción penal pasa a ser pública nuevamente en virtud del parágrafo segunda del artículo 250 de la Constitución Política, esto quiere decir que la acción penal privada se puede revertir en cualquier momento a través de una decisión fundada, cuando opere alguna o algunas de las causales que impidan la conversión, o bien, cuando el acusador privado sea sorprendido en actos de desviación de poder por el ejercicio de los actos de investigación.
Referencias
República de Colombia. Fiscalía General de la Nación. (2017). Manuela de procedimiento penal abreviado y acusador privado. Versión digital disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/MANUAL-PROCEDIMIENTO-PENAL-ABREVIADO-Y-ACUSADOR-PRIVADO-24-02-2017.pdf
República de Colombia. Ley 1826 de 2017. “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado” Versión digital disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1826_2017.html
Balcázar. L (2017). “El nuevo procedimiento penal abreviado dispuesto por la Ley 1826 de 2017 como mecanismo para aliviar la congestión judicial en Colombia” Versión digital disponible en: https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15036/1/El%20nuevo%20proc%20penal%20abreviado%20dispuesto%20por%20la%20Ley%201826%20de%202017.pdf
* El ABCES que se presenta a continuación hace parte del área de la práctica del consultorio jurídico. Fue asesorado por la docente: Luis Alberto Arango Vanegas.
** Estudiante de 8tavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Correo electrónico: orozco.sebastian@uces.edu.co
